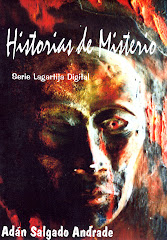“Quién como Dios”, novela costumbrista de Eladia González
por Adán Salgado Andrade
El costumbrismo literario fue una corriente desarrollada en el siglo 19, que describía la vida, tal cual, de la gente de esos tiempos, sin meterse, ni cuestionar, para nada, el sistema político o algún elemento incómodo. No había ninguna crítica, sólo la exposición de una historia y las costumbres sociales que se desenvolvían alrededor de ella (ver: https://en.wikipedia.org/wiki/Literary_costumbrismo).
Un libro reciente, que está escrito en ese estilo, es el titulado “¿Quién como Dios?”, de Eladia González (La Habana, 1940), novela publicada por primera vez en 1998, y reeditada por Tusquets Editores en el 2017.
De la autora, no se dan más datos. Una búsqueda en Google, sólo la menciona en relación a la novela citada y algunas otras, como “Mi nombre es Eva” (Editorial Planeta, 2000), “Las cartas de Ema Galán” (Editorial Planeta, 2009) o “El misterio de las damas chinas”, libro infantil, editado en el 2000.
He de suponer que González, emigró de Cuba durante la revolución castrista y, como se señala en la solapa del libro, se hizo “mexicana por elección”.
He de confesar que, al principio, tuve algo de reticencia en la lectura de la novela, pues el arranque no me pareció tan afortunado. Pero, conforme va avanzando, se torna más interesante, sobre todo, por el manejo de varios datos costumbristas de la época, muy bien contextualizados. Es evidente que González se documentó bastante sobre la vida del México de entonces.
Incluso, hay varios vocablos que desconocía, propios de la época. Por lo mismo, se ofrece un glosario al final del libro, realizado por Ricardo Hagerman Mosquera, como se indica.
Algunas palabras, como tompeate, que es una cesta que cuelga del techo, pero, también, una forma folclórica de referirse a los testículos, la había escuchado, por ejemplo, en esa famosa canción del cantautor Chava Flores (1920-1987) “La tienda de mi pueblo”, en donde utiliza el plural, tompeates, con doble sentido, pues esa melodía es sobre albures, entretejidos durante todas las frases de la composición (ver: https://www.youtube.com/watch?v=Nl7dhEqBZU4).
Así que la novela, es, realmente, todo un trabajo de investigación que nos ubica, acertadamente, en el México de la segunda mitad del siglo 19.
La historia se refiere a la familia Ugarte Melgar. Y se desarrolla entre los años 1860 a 1933, ubicada en el San Miguel Allende, Guanajuato, de entonces.
Se centra en la vida de Soledad Ugarte, hija de doña Manuela Melgar, quien, cuando arranca la historia, en 1877, ya era viuda de José de Jesús Ugarte.
Soledad tenía otras tres hermanas, Carmen, Manuela y Guadalupe.
Habiendo sido de acomodada posición, Soledad, su madre y su familia, se rozaban con los círculos sociales de más alcurnia y más conservadores de San Miguel. Asistían a las fiestas de los importantes del pueblo. Pero, sobre todo, bajo la dirección de doña Manuela, todas sus hijas habían recibido una educación que buscaba, ante todo, las buenas formas y relacionarse sólo con “gente de su nivel social”. Además, de no rozarse con la “indiada”, más que la que tenían como servidumbre, siempre estaba presente el color “blanco”, pues lo “prieto” era malo, “no, yo soy blanca y no tengo nada de india o indio”, era el clamor entre esos círculos. Y el de doña Manuela, asegurando que todos sus antepasados eran “güeros venidos de España”.
Y Soledad, tenía muy arraigado eso, que era “blanca” y que se casaría con alguien así, de buena posición, pues era lo que doña Manuela había dispuesto.
Como señalo arriba, el costumbrismo, se contentaba con mencionar ciertos aspectos de la época, pero sin hacer ninguna crítica o cuestionamiento. Eso lo hace a través de los propios personajes, los que están o no de acuerdo con alguna cuestión. Por ejemplo, en la historia, cuando hablaban, en alguna conversación, de Benito Juárez (1806-1872), que había fungido como presidente años atrás, se referían como a algo malo, “un indio que estuvo como presidente”, pero con resignación, que no se había comparado con Maximiliano de Habsburgo (1832-1867), que “cómo fue a matarlo al pobre” y comentarios así. Eso, permite ver no sólo el conservadurismo, sino la inconsciencia en que vivían muchos mexicanos de entonces, que habrían preferido que Maximiliano hubiera seguido en el poder, a pesar de que ello, hubiera significado que el país habría seguido bajo el control francés y sus imposiciones (ver: http://adansalgadoandrade.blogspot.com/2020/01/la-intervencion-francesa-el.html).
La historia arranca con una fiesta, en 1877, cuando Soledad tenía 17 años, en donde están varios personajes famosos, y la tía Dolores Melgar, hermana de doña Manuela. Siendo una fiesta de alcurnia, había hasta un pintor italiano, Giuliano Testa, quien al opacarse por la belleza de Soledad, insistió con su tía Dolores, para que la convenciera de que su sobrina aceptara. Pero doña Manuela, conservadora, como era, no lo permitió, diciendo que eso no era conveniente. En esa fiesta, andaba presente Luis Valdés, hijo de un hacendado, quien ya hacía tiempo que le había “echado el ojo” a Soledad, a quien le escribía cartas. No directamente, sino que se las hacía José de Jesús Gala, un personaje educado, que escribía poemas e historias.
Esa forma “tan bonita” de dirigirse hacia ella, la enamoró. Pero no se decidía a hacerle caso a Luis, sobre todo, por si su madre no estaba de acuerdo. No quería que le sucediera lo que a su hermana Carmen, que había huido con un español hacía unos años, no tanto porque era español, sino porque doña Manuela aborrecía su forma de hablar. Nunca lo aceptó y por eso, Carmen había escapado de la casa. Años después, sería perdonada por su madre.
Cuando Soledad le confesó a doña Manuela que la pretendía Luis Valdés, la señora, sin mayor comentario, le dijo que estaba bien, “es uno de los nuestros, de buena posición”. Muy sorprendida, acepta, entonces, corresponderle el amor a Luis.
Y “ni tardo ni perezoso”, el joven, hijo de un hacendado ya fallecido, organizó los preparativos para la boda.
Todo fue muy rápido para Soledad. Y aceptó que su ya esposo, la llevara a la Noria, su hacienda, a condición de que permitiera que se fuera con ellos la nana de ella, Pepa, pues era como “mi segunda madre”.
Y fue en la Noria, en donde, para comenzar, la actitud de Luis dio un brutal giro. Toda la cortesía y lo amoroso que se había mostrado en sus cartas, quedó en el olvido. La forma en que la obligó a tener sexo, fue brutal. “Allí, comprendió Soledad, lo que era convertirse en mujer, como su madre y su nana le habían dicho”.
No sólo eso, sino que debió aceptar la rudeza de ese hombre, su vulgaridad, sus malos tratos. Soledad, a los dos días, ya estaba arrepentida y, por un momento, pensó en escapar, pero ya era muy tarde.
Luis estaba muy apegado a la madre de él, la señora Mariquita, quien estaba muy enferma. Se esforzaba cuanto podía porque mejorara, pero nada pudo hacerse. A la semana de llegada Soledad, murió.
Eso, endureció más a Luis. Y empeoró su trato con Soledad, a la que sólo veía como a la mujer que le daría hijos, como así fue.
Concibieron cuatro, pero el primero había fallecido. Porfirio, Maruca y Luis “rey de Francia”, éste, llamado así por Luis, porque había salido casi rubio.
Y la segunda mitad de la novela, da cuenta de los sufrimientos que pasó Soledad en la Noria, lidiando con las ausencias de Luis, que para todo pretextaba que “ando en los negocios, ni me reclames, pues soy el único que se friega, para traer dinero a esta pinche casa”.
El primero de sus hijos, Porfirio Gallo, era un chico tímido, muy influenciado por Soledad. Luis quería que se educara como él, rudo, que trabajara criando ganado, que toreara, pues Luis era muy entusiasta de las corridas de toros. Pero Soledad lo trataba con benevolencia. En una ocasión que fue a San Miguel a visitar a su madre, coincidió con la fiesta religiosa del arcángel San Miguel. A Porfirio, lo vistieron como dicho arcángel y fue fotografiado. Cuando regresaron y Luis vio la foto, se trabó de coraje, pues no aceptaba que su hijo se vistiera como mujer. “¡Me lo estás echando a perder!”, le reclamó y le soltó una bofetada al niño, quien huyó despavorido. Como “castigo”, le quemó a Soledad la palma de la mano con la hornilla que usaba para prender Luis sus puros. Algo que nunca le habría de perdonar ella.
Y las “puntadas” que tenía Luis, como la de haber comprado un oso, que era la “sorpresa” que les tenía preparada cuando regresaron de San Miguel, fue otra pesadilla, pues el oso, al ir creciendo, se hizo muy bravo, pues nadie había que lo educara. Luis, sólo acertó a reforzar la jaula en donde lo tenía encerrado.
Lo peor para Soledad, eran sus infidelidades. Con la “Pitaya”, mujer de la vida galante, con la que Luis se acostaba desde mucho antes de casarse con Soledad, siguió teniendo una relación amorosa. Y hasta le compró casa en Dolores, pueblo cercano a la Noria.
Y con muchas más mujeres le fue infiel.
Pero ella, resignada, nada le decía, sólo “Sí, Luis” o “No, Luis”. Hasta éste, se enfurecía de que Soledad sólo le contestara sí o no.
Pero ella lo hacía por una cuestión de protección, pues se ponía muy violento. Incluso, Tiburcia, una de las mujeres más viejas, que eran parte de la servidumbre de la Noria, le aconsejaba a Soledad que “al patrón, dele uste’ por su lado, patrona, porque, si no, se retenoja”.
Y eso estuvo haciendo Soledad por diez años, que fueron para ella un suplicio.
Cuando Luis vio desnuda, por primera vez a Soledad, le notó una parte ennegrecida en el “rabo”. “¡Oye, tienes el rabo prieto!”, le dijo, burlón. Soledad, nada le respondió, pues, en efecto, tenía esa especie de mancha, a pesar de que se consideraba “blanquita”.
Cuando había nacido Porfirio, luego del primer aborto natural, Luis y Soledad, algo frustrados, vieron que era “prieto”. “Pues yo soy blanco y toda mi familia”, le dijo Luis a Soledad. Y ésta, en el mismo tenor, pensó que “Pues en mi familia, todos somos blanquitos”. “¿De quién habrá sacado lo prieto?”, pensaron para sí mismos.
Lo peor fue que al verlo de atrás, le notaron el “rabo morado”. Luis, volvió a burlarse, señalando que “¡sacó tu rabo prieto!”.
Un estigma que la lastimaba.
En esa parte, González muestra lo arraigado que estaba el racismo, que lo “indio”, el ser “prieto”, pesaban mucho en el rancio abolengo de los de la “alta alcurnia”
Lucrecia, hermana de Luis, se había regresado a la Noria, la que había abandonado cuando Soledad comenzó a vivir en ella. Pero volvió, a petición de Luis.
También, había contratado Luis a un “ayo” español, que le había recomendado una amiga española. Ese hombre, el señor Francisco De Landa, esperaba Luis, que enseñaría a sus hijos la rudeza española, a torear, a ser gente de trabajo. Sobre todo, a Porfirio, al que no quería que Soledad lo “echara a perder”.
Sin embargo, De Landa, no fue lo que pensó Luis. Al contrario, les enseñó buenas costumbres, a leer y escribir perfectamente, a nadar, a apreciar la naturaleza. “Ese hombre, no me cae nada bien”, le decía a Soledad. Ésta, se atrevía a defenderlo. Pero se daba cuenta de que era contraproducente, pues Luis se estaba encelando.
Y era que, en efecto, De Landa, a pesar de no tener una pierna que, contaba, había perdido “en la guerra”, era de tan finas maneras, todo lo contrario a Luis, que tanto Soledad, como Lucrecia, se habían enamorado del español.
Pero un mal día, Luis recibió una carta de la supuesta prima de De Landa, diciendo que ese hombre no era su primo y que lo había suplantado, que el primo estaba muerto. “Su nombre real es Policarpo Sardina”, le dijo la prima.
Fue suficiente para descargar su ira contra el español, contra Soledad, contra Lucrecia y contra Porfirio, del que había descubierto que la foto en que lo vistieron de arcángel, aún existía y adornaba la tumba de Benito, un viejo caballerango de la Noria, que recién había muerto. Soledad había colocado la foto en su sepulcro, al que Luis, con el remordimiento de no haber visitado a Benito en sus últimos días, había ido a visitar la tarde de ese mal día.
De Landa abandonó la hacienda al otro día, sin recibir liquidación. “Mejor”, dijo Luis. Y en ese momento, los hijos de su caballerango, entraron espantados, a decirles que Lucrecia, su hermana, estaba tirada cerca de los “comunes”, como llamaban a los baños. El oso, había escapado de su jaula y le había propinado un mortal arañazo en el cuello.
Apenas respiraba, cuando la recogieron. Murió frente a Soledad, Luis, sus hijos y toda la servidumbre.
Soledad sospechaba que quiso seguir a De Landa, del que se había enamorado profundamente, aunque él, nunca la correspondió, sino, más bien, el español notaba que Soledad lo amaba, como así era.
La muerte de Lucrecia, a manos de uno de tantos caprichos de Luis, había sido la “gota que derramó el vaso”.
Secretamente, Soledad había estado tramitando su divorcio, con el obispado de Morelia, poniendo como pretexto, la infidelidad de Luis.
Ya había acordado con Tiburcia que le arreglara un equipaje ligero, con una muda de ropa interior, para sus hijos y ella, con tal de cambiarse durante el largo viaje de la Noria a San Miguel.
Y se fue con sus hijos, muy silenciosamente, mientras Luis se salía a buscar al oso con su caballerango, para matarlo con su revolver “esmitangueson”, como escribe, fonéticamente, la marca Smith&Wesson González, refiriéndose a esa marca de pistolas.
Y el regreso de Soledad a la casa materna, fue providencial, pues a las pocas semanas, murió doña Manuela.
Y al estarla velando, como tenía hambre, fue a la cocina a comer algo. Su tía Micaela, la mayor de las hermanas de su madre, también tenía hambre y se encontraron allí.
Y fue cuando Micaela le reveló que el bisabuelo de Soledad, por parte de su madre, se llamaba Juan Tipiytli, un “indio” que había “engatusado” a Dolores Melgarejo, la bisabuela de Soledad. “De allí, nos viene lo prieto, Sole”, le confesó la vieja tía.
Por un momento, Soledad pensó en “matar” a su madre, pues todo el tiempo era algo que le había ocultado, el origen medio “indio” de la familia. “Pero, no, ya estaba muerta, no la podía matar, la perdonaba”, pensó.
Todas esas reflexiones, las hace Soledad, tiempo después, cuando tenía 73 años, en 1933.
Y uno de sus sobrinos, Pancho, hijo de su también fallecida tía Lola, le llevó el recado de que en Querétaro, José de Jesús Gala, quien le escribía las cartas de amor de Luis para ella, quería verla, antes de morir.
Su hija Maruca, la convenció de hacerlo. “Mire, madre, ya ni esposo tiene, así que a nadie le tiene que pedir permiso”. En efecto, Luis, hacía años que había fallecido, “hecho un decrépito”.
Y fueron, en tren.
En el hospital en donde se hallaba Gala, todo olía a “desinfectante, a vejez, a orines”.
Y, cuando lo vio, Soledad se le acercó y antes de que él muriera le dijo “¡Vamos a darnos el abrazo que nunca nos dimos!”.
Es cuando reconoce que era de Gala, de quien, realmente, se había enamorado, antes de que Luis la atrapara con sus lisonjas.
Esa parte, me recordó la novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez (1927-2014), “El amor en los tiempos del cólera”, en la cual, Florentino y Fermina, enamorados desde sus años mozos el uno de la otra, luego de varios años, es en su vejez que, por fin, logran consolidar su accidentado romance, en un barco que los llevará muchos días navegando por el río, “mientras amaina el cólera”.
En fin, buen costumbrismo el de González.
Incluso, hasta en el habla de los personajes, como la de los “indios”, es muy aproximada.
Y es, también, una velada reflexión del papel tan sumiso y humillante que siempre ha llevado la mujer, a la sombra de machos, que no sólo la maltratan, sino que la asesinan.
Contacto: studillac@hotmail.com