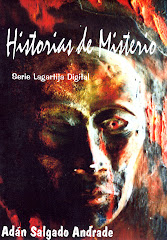Hipatia o del asesino obscurantismo católico
Por Adán Salgado Andrade
Hacia 1853, el clérigo inglés Charles Kingsley (1819-1875) escribió la
novela Hipatia, esbozo biográfico sobre esa extraordinaria mujer, que fue
filósofa, astrónoma, matemática y teóloga. Pero también, dicha novela, es un
crítico trabajo sobre el actuar de la religión católica durante el siglo V de
nuestra era, pues Kingsley describe muy adecuadamente el proceso de odiosa
intolerancia que la iglesia católica de esos días ejerció contra todo aquel
personaje, ley o institución que se opusiera a sus “divinos designios”, como
alevosamente llamaba aquélla a sus formas tan rudas y ruines de imponer la
“voluntad de Dios”. Además de clérigo, Kingsley fue profesor de historia
moderna durante varios años en la Universidad de Cambridge y muy afamado
novelista. Justamente su profundo interés por la historia, sobre todo la crítica,
lo llevó a escribir Hipatia (ver: https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Kingsley).
A pesar, como dije, de que Kingsley tenía instrucción religiosa y fue
canónigo en la catedral de Chester, ello no le impidió criticar en varios
pasajes de “Hipatia” al catolicismo, sobre todo la violencia que ejerció,
incluso, cuando ya tenía bastante reconocimiento aquél en la decadente Roma y
no se justificaban más esos actos de homicida intolerancia, justo como se hizo
con Hipatia. La edición que leí es la primera inglesa, publicada por R. F.
Fenno & Company, en 1853.
Hipatia, nacida entre los años 350 a 370 y asesinada en el 415 de
nuestra era, fue una gran, sabia mujer de su tiempo. Vivía en Alejandría,
último reducto del decadente imperio romano. Podría decirse que, hablando de
feminismo, ella habría sido de las primeras, públicas mujeres, en defender a su
sexo, tanto con hechos, así como por su inteligencia. En pasajes de la novela,
Kingsley la describe como una mujer que, lo menos que deseaba, era estar atada
a un hombre, a pesar de que por su excepcional belleza era pretendida por
muchos, como Orestes, el prefecto de Alejandría, ciudad que, como señalé, en
ese entonces aún era parte de un imperio romano que se desquebrajaba bajo la
amenaza católica. En todo momento, Hipatia se oponía al matrimonio. En un
pasaje, en el que se refiere cómo Orestes, de una forma muy burda, le pide su
mano, Hipatia se queja con Theon, el padre de ella, de tal atrevimiento,
diciéndole que si se casara “¿Podría el imperio mundial (romano) restaurar mi
perdida reputación, mi ganado orgullo. Podría evitar que me sonrojara cada vez
que recordara que llevaría el odioso y degradante nombre de esposa. La propiedad, el títere de un
hombre, sometiéndome a sus placeres, procreando a sus hijos, desgastándome con
todos los nauseabundos cuidados que requiere el matrimonio, siendo ya incapaz
de glorificarme, de ser pura, autosustentable. Ser forzada noche y día a
reconocer que mi belleza ya no es el sacramento del amor de la Diosa Atenea por
mí, sino que solamente es un juguete de un hombre, y, peor aún, de uno como
Orestes, tan banal, frívolo, sin compasión y que sólo cuando le conviene, me
rinde pleitesía y, cuando no, actúa hipócritamente?”. Kingsley escribió su
novela, según relata en el prefacio, con toda la precisión histórica que tuvo a
su alcance, así que es muy probable que su caracterización de Hipatia sea lo
más aproximada posible al erudito personaje que ella fue.
Y, como dije, su forma de pensar pudo haber sido tan vanguardista, que
se oponía a ser una simple mujer, esclavizada por el matrimonio hacia un
hombre. En otro pasaje, Hipatia se cuestiona “¿De qué sirve definir el proceso
mediante el cual almas individuales emanaron de la Universal, si mi propia alma
debiera de decidir sobre el acto tan terrible de casarse? ¿O escribir finas
palabras acerca de la inmutabilidad de la Razón Suprema, mientras mi propia
razón estaría allí, luchando por su existencia, en medio de un mar de dudas y
obscuridad?”. Sí, entendible su dilema, pues lo que Hipatia trataba de difundir
mediante los principios filosóficos que predicaba, no estaba de acuerdo con
toda la intolerancia católica, imposiciones políticas y prejuicios que a diario
enfrentaba, más aún, como dije, en esa época en que el obscurantismo cristiano
ya se comenzaba a forzar y a pregonar, cual infecta plaga.
Varios ejemplos históricos de mujeres que pusieron en alto al feminismo
se han dado a lo largo de la historia. Una de ellas es Cristina de Pizano
(1364-1430), quien hacia el año 1405, escribe su novela “El libro de la ciudad
de las Damas”, una literaria defensa hacia las mujeres, como respuesta a las
mordaces críticas del autor francés Jean de Meun hacia las mujeres, a las que
calificaba de “poseer muchos vicios y ser unas artistas en el arte del engaño”.
Cristina ubica a varias mujeres históricas notables en esa ciudad y da cuenta
de cómo ellas solas, sin necesidad de hombre alguno, logran administrar y sacar
adelante a dicha ciudad (ver: https://en.wikipedia.org/wiki/Christine_de_Pizan).
En Hipatia, por consiguiente, vemos a otra gran defensora de las
mujeres, tanto por su valiente oposición al fanatismo católico, así como por
sus profundos conocimientos filosóficos, astronómicos y matemáticos. Por
ejemplo, Hipatia fue la primera en proponer que eran la tierra y los otros
planetas lo que giraban alrededor del Sol y no, al revés, como en ese entonces
el obscurantismo católico afirmaba.
La novela se ubica en los años 400’s, siglo V de nuestra era, cuando ya
los cristianos tenían, más que reconocimiento del decadente imperio romano, una
creciente influencia, tanto que, judicialmente, la justicia romana no se metía
mucho con ellos, mientras no se pusieran demasiado violentos. Alejandría era
parte de aquella decadencia imperial y aunque aún gozaba de cierta, digamos,
“tolerancia”, los acontecimientos que se dan alrededor del año 415, mostraron
que dicho concepto estaba por morir. Cirilo era el “patriarca” de la ciudad,
como se le llamaba a la máxima representación de la jerarquía católica en ese
entonces. Cirilo controlaba a miles de monjes, supuestos personajes imbuidos
por la “palabra de Cristo”, quienes, contrario a la popular creencia de que
eran “pacíficos”, todo lo contrario, cuando los arengaban sus patriarcas, como
hizo muchas veces Cirilo, eran verdaderas, violentas hordas, dispuestas a destruir y asesinar. Cirilo y esos monjes, no
sólo ejercían una gran influencia política en Alejandría, sino que la
controlaban y no dudaban en recurrir a la fuerza bruta y demencial violencia
para imponer la “voluntad divina”, algo que, según la historia, no hizo Jesús
de Nazareno.
Por ejemplo, los “cristianos” enfrentaban abiertamente a los judíos,
pues, decían, eran codiciosos y amaban el dinero y la riqueza, más que a nada.
En la novela se refiere un episodio del violento actuar de los monjes. Ante un
supuesto ataque de judíos al Cesareum,
en donde se situaba el templo católico en Alejandría, Cirilo los arenga para
que saqueen las propiedades y bienes de todos los judíos y los expulsen para
siempre de Alejandría, cosa que hacen muy violenta y diligentemente. Un
personaje de la novela, el judío Rafael Aben-Ezra, muy rico e influyente con
Orestes, decide no oponer resistencia alguna y, en cambio, está presto a
renunciar a su fortuna e, incluso, a sus ropajes, los que intercambia,
aparentemente muy gustoso, por el harapiento hábito de uno de los “devotos
monjes”. Eran los monjes, los grupos de
choque de los jerarcas católicos.
La autora Karen Armstrong, erudita en el estudio de las religiones,
señala en su más reciente obra Fields of
Blood: religión and the history of violence (Tierras de sangre: religión y
la historia de la violencia, Anchor Books, 2014), sobre los mojes que “se
convirtieron en la simbólica vanguardia de la violenta Cristianización. El mero
sonido de sus cánticos hacía que todos
les temieran. El orador Libanius urgía al emperador a que persiguiera a esta
tribu de delincuentes con sotanas, quienes eran culpables de latrocinio, robo y
violencia y describía la desolación extrema que dejaban sus extremos ataques en
los templos, no cristianos, con palos, piedras o barras de hierro y, cuando no
los tenían, usando pies y manos”. Así que los monjes no siempre fueron los callados, abnegados personajes que
presenta falsamente la religión.
Otro rasgo católico que Kingsley critica en la novela, a través del
narrador, era la codicia con la que ya, desde entonces, los católicos actuaban,
quienes no tenían empacho en “perdonar” los pecados de quien mejor les pagara
sus “divinos favores”. Así, en un párrafo, una mujer pudiente, en curso de
convertirse en cristiana, llega al templo en una silla de manos, cargada por
dos esclavos negros. Un personaje objeta que, aunque el cristianismo prohíbe la
esclavitud, a esa mujer se le permite llegar así. “Seguramente colmará de caros
regalos al patriarca, con tal de que éste le perdone sus pecados y le permita
seguir usando esclavos para su transporte”, opina aquél, sarcástico.
Así que la codicia era ya rasgo católico. Extraña característica,
tomando en cuenta que la iglesia “detestaba” o fingía hacerlo, a los
codiciosos. El economista inglés R. H Tawney escribe en su libro Religion and the Rise of Capitalism
(Religión y el surgimiento del capitalismo, Mentor Book, 1954), “que la usura
era muy penada por la iglesia. Un hombre será considerado un usurero no sólo si
carga intereses en préstamos, sino también si permite que pasado el tiempo, en
una venta a crédito, exija un precio mayor al inicial”. Sí, sorprendente que la
iglesia haya sido aparentemente piadosa con los años, luego de sus iniciales
lances con aceptar riqueza a cambio de perdonar pecados, como señala Kingsley
en su novela. Pero como Tawney desarrolla más adelante, en la obra mencionada,
la iglesia llegó a tal grado de aceptación de la riqueza material, no sólo
“espiritual”, que la llevó a convertirse en la fuerza económica que actualmente
es. Particularmente fue gracias a Juan Calvino que el catolicismo aceptó de
buena gana que un buen católico lo era, no sólo por seguir los principios y los
mandamientos cristianos, sino por trabajar muy duro y enriquecerse, si esa era
la voluntad divina. Muy buena justificación para volverse muy rico, podría pensarse.
Filemón es otro personaje crucial en la novela. Es un monje que sale de
un monasterio llamado Laura, para “conocer el mundo pagano”. Sin embargo, una
vez que llega a Alejandría y contempla el salvajismo con que sus colegas monjes
atacan y expulsan a los judíos, además de la manera tan burda en que cuestionan
las enseñanzas de Hipatia, decide renunciar al cristianismo. Eso lo hace
asistiendo a las clases que imparte Hipatia, con las cuales queda extasiado.
Sobre la violencia de los monjes, Filemón piensa “¿¡Acaso son éstos, los
ministros del evangelio. Son éstos, los frutos del Espíritu de Cristo. Acaso
hay un Evangelio. Hay un Espíritu de Cristo. No serían sus frutos muy
diferentes a éstos!?”. Como se ve, Kingsley emplea la novela para hacer una mordaz
crítica al catolicismo y, sobre todo, las formas tan violentas y asesinas que
empleó para imponerse como “religión única”.
Esa cerrazón, esa intolerancia, era lo que más criticaba Hipatia en sus
enseñanzas. Su concepto filosófico en contra del Cristianismo era la necedad de
esta doctrina de afirmar que, como Dios había creado al mundo y todo lo que en
éste había, dicho mundo era una especie de mecanismo inerte, muerto, y que no
requería más intervención de aquél Dios. Pero, rebatía Hipatia, si Dios existía
era lógico que permitiera a filósofos o científicos, a través de su voluntad, de sus escrituras, mantener ese mundo en funcionamiento, saludable, y si en eso iba
algún cuestionamiento, era válido – como hacía Hipatia –, pues era, justamente,
la voluntad de Dios a través de sus
creaciones.
Como puede verse, era totalmente justificado el punto de vista de
Hipatia. Pero eso era lo que no aceptaban los cristianos, que se cuestionara
tal inamovilidad, la cual se debía “a la gracia divina”.
En la primera ocasión que Filemón toma una clase con Hipatia y se
atreve a llamar a la religión romana idolatría,
aquella le increpa “¡Idolatría! Mi discípulo no debe repetirme esa muy trillada
calumnia cristiana. En cualquier superstición en la que el vulgar piadoso pueda
haber caído, son ahora los cristianos, no los paganos, los que son los
idólatras. Ellos, quienes conceden milagrosos poderes a los huesos de un hombre
muerto (se refería a Jesús de Nazareno), quienes convierten en templos a los mausoleos
y se inclinan ante las imágenes de los más mezquinos de los hombres, no tienen
realmente ningún derecho en acusar de idólatras a los griegos o a los egipcios,
quienes encarnan en forma de simbólica belleza a ideas que van más allá del
alcance de las palabras”.
Hipatia se refería al politeísmo religioso que privaba antes del
cristianismo, el cual era una constante en las antiguas religiones. Por
ejemplo, entre los antiguos mexicanos, como los mexicas, se les concedía
carácter divino a los elementos de la Naturaleza, que debían reverenciarse,
pues eran maravillosos, incluso, inexplicables, y sólo tomándolos como Dioses,
los hombres podían entender tanto poder. Así, Tláloc, era el dios de la lluvia.
Ehecatl, era el Dios del viento. Coyolxauhqui, Diosa de la Luna y así. Entre la
mitología romana, también se pueden ver dioses relacionados con los elementos,
como Júpiter, que era el dios del cielo y del relámpago, Neptuno, que era el
dios de los mares, Vulcano, el dios del fuego y así. Incluso, los romanos, al
igual que los griegos, tenían dioses dedicados a características humanas, tales
como Minerva, que era la diosa de la poesía, medicina, sabiduría, comercio,
estrategias militares, tejido y artesanías, lo que indicaría que era atribuido
a la divinidad el conocimiento y las cualidades humanas. Y eso no era idolatría, como prejuiciosa y
tendenciosamente afirmaban los cristianos, sino, en todo caso, muestra de
humildad, ante lo desconocido, por parte de la humanidad.
También, en otra parte de la novela, a través del ya mencionado judío
Rafael Aben-Ezra, se hace una crítica al celibato. En un diálogo entre un
militar y Aben-Ezra, aquél le dice que busca que su hija Victoria dedique su
vida a Dios y que por eso la conserva “soltera y pura”, a lo que el judío le
replica “¡Perdóneme, pero no puedo comprender qué beneficio o placer su Deidad
(se refiere a Cristo) ganará de la soltería de su hija. Y, más bien, creo que
eso sólo podrían decirlo sacerdotes a quienes la sexualidad no importara en
absoluto!”. Es aguda la crítica de Kingsley, a
través del judío, sobre que nada se gana con mantener el celibato en
monjes, monjas o sacerdotes, pues va en contra de la naturaleza humana. En todo
caso, la represión sexual que la soltería implica, da lugar a comportamientos
desviados, como los “sacerdotes” pederastas, por ejemplo, que sacian, digamos,
sus reprimidos deseos sexuales, toqueteando o violando a niños. Este problema
ha salido mucho a la luz pública recientemente, incluso varias películas lo
abordan, como la cinta estadounidense Spotlight
(2015), que refiere la epidemia de casos de abuso sexual de niños que se
dio durante varios años en Estados Unidos por parte de “católicos sacerdotes”.
Y es sólo la religión católica la que prohíbe a sus ministros de culto el
casarse, pues las demás, sí lo permiten, porque es algo que está en la naturaleza humana.
Continúa la novela mostrando los infames acontecimientos que fueron
acorralando a la noble Hipatia a su sacrificio, por parte de una turba de
monjes locos, azuzados por Cirilo. Hipatia no pensaba que llegarían a tanto.
Creía que por su condición de mujer, los monjes la respetarían y que Orestes
intercedería por ella. Mas no fue así. Cirilo, junto con sus monjes, henchidos
de rabia contra la “idólatra”, van por ella hasta su casa. Y lo que siguió,
Kingsley, en palabras de Filemón, lo describe así: “Apretujado contra un pilar,
incapaz de moverse entre la densa masa, él se tapó sus oídos con sus manos.
Pero no dejó de escuchar esos terribles gritos. ¿Cuándo terminarían? ¿Qué, en
el nombre del Dios de la misericordia, estaban haciendo (los monjes)? ¿Haciéndola
pedazos? Sí, y más que eso. Y, aun así, seguían los crispantes gritos de terror
y, aun así, la gran estatua de Cristo miraba a Filemón con esa calma, con ese
intolerante ojo, y no se voltearía. Y sobre su cabeza, estaba escrito en el
arcoíris ‘¡Yo soy el mismo, ayer, hoy y siempre!’. ¿El mismo que estuvo en la
vieja Judea? Y Filemón se cubrió su cara con sus manos y deseó morir. Pero ya
todo había terminado. Los terribles gritos habían cesado y se habían convertido
en lamentos y los lamentos en silencio. ¿Cuánto tiempo había estado él allí?
¿Una hora o una eternidad? Gracias a Dios había terminado. Por el bien de ella,
pero ¿por el bien de ellos? Sin embargo, no fue así. Un nuevo grito se escuchó
en el recinto. ‘¡Al Cinarón (un sitio público de Alejandría), quemen sus
huesos. Y echen sus cenizas al mar’ Y la furiosa turba pasó junto a él de
nuevo”. No resulta muy descriptivo el pasaje. Y se agradece, pues no hace
falta. Se siente la alevosía, la insana maldad con que fue linchada Hipatia a
manos de esos monstruos, guiados por “la palabra de Dios”.
Al final de la “piadosa” carnicería, Eudemón, el propietario del hostal
en donde se hospedaba Filemón, quien trató de evitar la muerte de Hipatia,
poniéndola sobre aviso, pero que no pudo lograrlo, se acerca y le dice “¡Y ésta,
mi joven carnicero, es la Católica, Apostólica Iglesia!”, a lo que Filemón le
responde “¡No, Eudemón, es la iglesia de los demonios del infierno!”.
Sí, muy bien dicho por Filemón, para quien esos asesinos no podían ser
piadosos monjes, sino malditos demonios, quienes con inigualable saña, habían
asesinado a la pobre Hipatia. Esa saña fue recuperada siglos después por la
“Santa Inquisición”, ese aberrante sistema “judicial” de la iglesia, mediante
el cual miles de personas fueron torturadas y asesinadas, mediante demenciales
métodos que nada tenían que ver con las “enseñanzas de Cristo”. El “delito” del
que se acusaba a esos pobres infelices era el de ser “herejes”. Y bastaba con
una falsa acusación, por ejemplo, si se trataba de un hombre, que una monja
dijera que lo había soñado con cuernos de chivo y cola, o sea, de apariencia diabólica, y que la había ultrajado,
para que a aquél lo torturaran terriblemente y luego lo ejecutaran. La muerte,
se convertía, así, en un alivio ante las desquiciadas torturas que le infligían
los “santos verdugos”. Y si se trataba de una mujer, una sabia, como Hipatia,
por ejemplo, bastaba con que se le acusara de bruja, para torturarla y
asesinarla. Sólo hay que ver los instrumentos de tortura que se usaron en esos
obscurantistas, nefastos tiempos, para darnos una idea de la demencial crueldad
con que actuaban esos “santos inquisidores”. Y, claro, la ganancia adicional de
tantos asesinatos “en nombre de Dios”, era que la iglesia tomaba posesión de la
fortuna de los infelices ejecutados. Sí que fue un muy buen negocio la
inquisición.
Vaya que tenía razón Hipatia en cuestionar que la sola aceptación de la
existencia de Dios no era suficiente para recomponer tanta crueldad, violencia,
fanatismo, destrucción, guerras y más problemas que enfrentaba el mundo. Eso,
sí, era idolatría pura. Por lo que se le tenía que cuestionar a la divinidad su
magna creación a través de sus
propias creaciones, o sea, las mujeres y hombres juiciosos, inteligentes,
sensibles, quienes a través del razonamiento crítico, podrían corregir tal
reinante caos.
Muy probablemente los verdugos inquisitoriales del medioevo se hayan
basado en la demencial carnicería que cometieron los monjes locos con Hipatia.
Kingsley concluye su obra con una lacerante crítica hacia el desarrollo
de la iglesia católica. Dice “La iglesia (de Alejandría) creció año con año,
más inhumana e ilegal. Libre de enemigos y de temores, aplicó su ferocidad
hacia sí misma, a depredar sus propia vitalidad y a despedazarse por el
voluntario suicidio, con mutuos anatemas y exclusiones, hasta terminar en un
mero caos de sectas idólatras, persiguiéndose unas a las otras por cuestiones
metafísicas, las cuales, verdaderas o falsas, se tachaban de heréticas, con tal
de vigilarse y dividirse. Ortodoxia o no ortodoxia, tales sectas no conocían a
Dios, porque tampoco conocían lo correcto, el amor o la paz. Odiaban a sus
descendientes y caminaban a obscuras, no sabiendo hacia dónde se dirigían”.
Dura crítica ésta última, y que podría aplicarse a la situación actual
que vive la iglesia católica, con tantas contradicciones y cuestionables
prácticas. Como menciono arriba, los sacerdotes pederastas le han dado un
severo golpe en los años recientes. Pero no sólo eso, sino su riqueza, no
precisamente espiritual, sino material, como si fuera una lucrativa corporación
mundial, también opaca su “devota imagen”.
Finalmente, hay que decirlo, todas las religiones obtienen un beneficio
económico de sus fieles. Pero la católica ha llegado a niveles chocantes de su
lucrar con la fe.
Y ha sido, también, una de las más intolerantes y obscurantistas. Esos
defectos de origen fueron los que acabaron con la vida, no sólo de Hipatia,
sino de cientos de miles, cuyo único delito fue disentir del “evangelio
cristiano”.
Contacto: studillac@hotmail.com