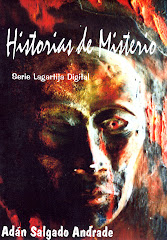La Intervención Francesa, el aventurerismo
militar que repudiaron sus soldados
Por Adán Salgado Andrade
La historia de México
está llena de infamias. Comenzando con la destrucción política, social y
económica que provocó el genocidio colonialista hecho por España, seguido de su
control territorial durante 300 largos años, lo que nos legó la herencia
colonial maldita, causante de muchos de nuestros negativos rasgos, tales como
el inconsciente racismo – que se ve en que se prefiere lo “güero” a lo prieto,
como símbolo de guapura –, la enajenadora y manipuladora religiosidad –
guadalupanismo, san judas tadeísmo, santa muerte, entre otras tóxicas,
deformadoras idolatrías –, indolencia – despreocupación total por lo que pueda
suceder y la consecuente falta de acción social –, subdesarrollo científico y
tecnológicos, entre otros, que nos han mantenido en una soporífera, dominada
condición. Ahora, estamos neocolonizados, pues seguimos siendo muy importantes por nuestras materias primas
y mano de obra barata. Estados Unidos, hoy, hace el papel de España en el siglo
16.
Luego, vino la pérdida
territorial, justamente frente al ya mencionado Estados Unidos, entre 1836 y
1853, comenzando con Texas y siguiendo con California, Nuevo México, Arizona,
Nevada, Utah y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. No perdimos más
porque aquél país entró en guerra civil (el Norte peleó contra los esclavistas
del Sur).
Después, no
terminábamos de recuperarnos de ese oprobio – impuesto por la superioridad
bélica de Estados Unidos, no por la razón –, cuando Francia, pretextando una
falta de pago de la deuda que México tenía con ese país, promovida por Benito
Juárez (1806-1872), declaró la guerra y procedió a la invasión.
Francia estaba
comandada, en ese entonces, por Luis Bonaparte, conocido como Napoleón III
(1808-1873), sobrino de Napoleón Bonaparte (1769-1821). Sus deseos de extender
sus dominios, lo llevaron a pensar en que la anexión de México, le anotaría un
triunfo para su prestigio, muy bajo por tantos fracasos militares que había
tenido.
Así, entre 1862 y 1867,
Francia se embarcó en ese aventurerismo militar, debido, simplemente, a la
torpe ambición de Napoleón III.
Podría pensarse que ese
nuevo, infame suceso, tendría la total oposición de los mexicanos y que hubiera
sido una acción que todos los franceses aprobaban, pero no fue así, como
veremos.
Bastantes detalles de
esa intervención son revelados en el libro “Yo, el francés. Crónicas de la
Intervención Francesa en México (1862-1867)”, escrito por el gran historiador
francés, nacionalizado mexicano, Jean Meyer, quien realizó un meticuloso
trabajo de investigación, consultando archivos militares de esa época. Estos
archivos contienen, no sólo cifras del ministerio de la defensa de entonces, sino
cientos de cartas de los militares, de distintos rangos, en los que reflexionan
acerca de esa infame, inútil intervención (el libro se publicó en el 2009, por
Tusquets Editores).
Es a través de los
testimonios de cientos de militares, desde soldados rasos, hasta oficiales de
alto nivel, que Meyer muestra que, en efecto, no estaban de acuerdo, ni
entendían el por qué de esa invasión. Cito a uno de ellos: “Se equivocan en
Francia si creen en resultados inmediatos; sólo con mucha gente, mucho dinero y
tiempo, se puede sacar algún provecho. No se asombre del deseo que tenemos
todos (los militares) de volver pronto a Francia. La expedición, mi general, no
le simpatiza a nadie en el ejército”, escribía un oficial a su superior.
Menciona, justamente,
que con mucho dinero habría podido hacerse algo, pero eso era lo que Francia
menos tenía, pues fue muy costoso para ese país llevar a tantas tropas, con sus
respectivos arreos de armas, municiones, transportes marítimos, terrestres,
caballos…
Sobre el “pretexto”
para la invasión, se describía cómicamente entre los soldados franceses como:
“Érase una vez un presidente de la República mexicana llamado Zuloaga, que era
un viejo cornudo. Su joven y guapa mujer se enamoró de un hermoso muchacho
llamado Miramón; consiguió que su marido lo hiciera general y luego obligó a su
marido a abdicar en favor de su amante. Pero un malvado llamado Juárez
pretendió que a él le tocaba la presidencia y corrió al joven y hermoso
Miramón; entonces Miramón le firmó a un banquero llamado Jecker una letra reconociendo
muchos millones, de los cuales recibió muy poco, utilizó ese poco para hacer la
guerra a Juárez, quien lo derrotó y, por lo mismo, afectó a Jecker. Pero el
emperador Napoleón tenía un hermano, el duque de Morny, que siempre necesitaba
dinero; el tal duque, compró a Jecker su vale por unos centavos y llevó a
Napoleón a hacerle la guerra a Juárez, para obligarle a pagar el préstamo
conseguido por el rebelde Miramón para destruir al gobierno legítimo de su
país”.
Eso sintetiza, burlonamente,
el pretexto tan burdo que usó Napoleón III para invadir a México, con lo que
esperaba también, como señala Meyer, “ponerle un alto al rápido desarrollo de
la joven república de los Estados Unidos, tomando como base de operaciones a
México. Napoleón esperaba una buena acogida por parte de los mexicanos, ‘raza
latina’, como los franceses, gracias al rencor que guardaban a los Estados
Unidos, que les habían quitado Texas y California. Dueño de México, o mejor
dicho, en acuerdo con México, el Emperador soñaba con apoyar a los Estados del
Sur (otra ‘raza latina’) contra los anglosajones del norte. La Unión captó
inmediatamente la amenaza, y tan pronto como hubo acabado con los confederados
exigió, invocando la doctrina Monroe, la pronta retirada de los franceses. Así
fue. Napoleón tomó la amenaza muy en serio y anunció inmediatamente al mariscal
Bazaine su decisión de poner fin a la Intervención”.
Achille Bazaine era el
militar de más alto rango, encargado de las operaciones de la invasión.
Napoleón, explica Meyer, le pidió discreción sobre el asunto de terminarla. Y
por ocultar el secreto, Bazaine fue tomado por traidor, que estaba boicoteando
las operaciones. Pero no fue así, pues, cuando en Estados Unidos concluyó la
guerra civil, en 1865, con la presión que comenzó a ejercer para que Francia se
retirara de México, los sueños de grandeza de Napoleón III, se frustraron.
Aunque no se debe de
pensar que Estados Unidos actuó de buena fe, pues, en realidad, lo que deseaba
era obtener mucho más territorio del que nos había robado. Quizá por guardar
las apariencias no lo hizo, sobre todo si su reclamación a Francia era que no
podía invadir y apoderarse de un país independiente. Como se ve, eran puras
hipocresías. De todos modos, es no nos
quita que, actualmente, Estados Unidos nos domine en casi todo, como, por
ejemplo, en el comercio, con el cual sostenemos casi el 85% de lo que compramos
y vendemos.
Por tanto, siendo la
justificación de Napoleón III muy absurda, puede entenderse el coraje de los
militares franceses en llevar a cabo un aventurerismo militar que sólo
beneficiaba a aquél. Otro general, un tal Du Pin, decía: “En cuanto a mí,
estaría encantado de dejar este país en el cual he llevado una guerra atroz sin
ningún resultado y, ¿para quién?, para un miserable Emperador que vino a
enriquecerse a expensas de sujetos ya arruinados”.
A Du Pin, Meyer lo
describe con un cruel, bárbaro militar, que aplicaba la regla de no tomar
prisioneros, asesinarlos a todos, pues era una forma de someter a los
mexicanos, con el terror, o sea, si no era por las buenas, lo sería por las
malas. Y es que al principio, se trató de someter al país con las menores
batallas posibles, que los mexicanos tomaran a Francia como su “salvadora”,
como se describe arriba, para que se pudieran vengar de los estadounidenses que
nos habían robado territorio.
Pero muchos militares
franceses, la mayoría, se dieron cuenta de que estaban equivocados con los
mexicanos, que no eran unos “pobres indios” que aceptarían la dominación
tácitamente.
Muchos de tales
soldados, admiraron el valor de Juárez de enfrentarlos y de no ceder ante los
ofrecimientos de “paz” que hacían Maximiliano o Napoleón III. Y por eso fue que
comenzaron a decepcionarse, explica Meyer, pues nunca derrotaron fácilmente a
los mexicanos y, cuando lo hicieron, como en el largo sitio de Puebla, fue a
costa de perder muchos hombres.
Ya se mencionó que
había mexicanos que apoyaban la Intervención, para que se estableciera un
Imperio, como así fue, el efímero de Maximiliano, pero era la parte
conservadora del país, los pertenecientes al partido republicano. Incluso, hubo
apoyo militar de varios generales mexicanos, pertenecientes a dicho partido,
como Miramón o Mejía, quienes unieron sus fuerzas para combatir a sus compatriotas
que estaban contra la invasión. Vergonzoso, pues ese colaboracionismo es lo
peor que pudo haber, que un “mexicano” traidor combatiera a un mexicano leal
(eso sucedió, por ejemplo, cuando los nazis invadieron Francia en 1941, que la
policía y los militares franceses colaboracionistas, tomaban prisioneros a los
franceses patriotas que nunca, siquiera, pensaron en unirse al enemigo).
Pero también hubo muchos
mexicanos, sobre todo campesinos pobres, que se les unieron porque les
prometían que, de tener un imperio, los favorecerían y les ayudarían a mejorar
sus condiciones de vida, que ni Juárez había logrado o no se había interesado
en hacer (de hecho, Maximiliano promovió leyes que favorecían a las
comunidades, pues muchas de sus tierras les habían sido arrebatadas por las
compañías deslindadoras, auspiciadas justamente por Juárez, las que retenían
una tercera parte de todos los deslindes que hicieran de tierras “vírgenes”.
Aquéllas, ilegalmente, tomaban a las tierras de campesinos como “vírgenes”.
Maximiliano pretendió acabar con esa práctica).
Sigue el minucioso
análisis de Meyer señalando otro dato muy sorprendente, que fueron las
enfermedades, no las batallas, las que mataron a más soldados franceses. Dice
que de los 38,493 soldados que ingresaron al país entre 1861 a 1867, 6,987
fallecieron. Pero de esos fallecimientos, sólo 2,152 fueron en batalla o muerte
violenta y nada menos que ¡4,735! murieron por enfermedad.
Enfermedades como el
paludismo o la llamada fiebre amarilla (vómito, como le decían) y otros males, provocados
por picaduras de insectos ponzoñosos, sobre todo en la costa, en Veracruz,
tierra caliente, atacaban a la soldadesca francesa y miles no sobrevivían a sus
letales efectos. Describe cómo muchos, casi al desembarcar, enfermaban y en
pocos días, morían. Por eso, trataban de avanzar lo más rápidamente posible al
altiplano central, a la ciudad de México o a estados como Guanajuato, Puebla,
Querétaro, para evitar el permanecer tanto tiempo en lugares que estaban tan
infectos de mortales enfermedades.
Y todas esas cosas,
decepción de la guerra, brutales encuentros que dejaban cientos de muertos,
enfermedades mortales… llevaban a muchos a desertar. Varios, huían de los
cuarteles y se perdían entre la población, la que los acogía con mucho gusto,
pues un desertor era su amigo, ya que estaba huyendo de los enemigos, debió de
haber sido el razonamiento.
Ni tampoco pudieron con
las guerrillas que asolaron a los franceses entre 1865 y 1867. A pesar de que
muchos de aquéllos habían combatido en lugares como África o Argelia, nunca
pudieron dominar totalmente a los guerrilleros mexicanos, quienes los
emboscaban letalmente con pequeños grupos.
Además, para muchos,
venir a México sólo significó la posibilidad de recibir un rápido ascenso, pues
entre más alto rango tuvieran, más ganarían. Y con un alto rango, a la hora de
jubilarse, se obtendría una buena pensión.
Señala Meyer que la
mayoría de los soldados pertenecían a las clases bajas, como hijos de obreros
y/o campesinos, así como a las clases medias. Pocos eran los que provenían de
familias adineradas.
En cuanto a su
preparación, un 56% eran hechos en la tropa, o sea, por la experiencia, en
tanto que un 46% era de escuelas militares.
Como quiera, tenían la
mayoría preparación, además de sensibilidad. Entendieron a los mexicanos y no
estaban de acuerdo con su sometimiento. Y eran los “historiadores” de la
Intervención, como los llama Meyer, pues fueron tantos sus testimonios
postales, que, por eso, fue posible que él reconstruyera con bastante exactitud
cuál era el sentir del militar francés en estas tierras.
Muchos se quedaron en México
y se casaron. Nunca regresaron a Francia. O tuvieron sus novias mexicanas, en
lo que duró la Intervención. Así que es claro que ni franceses, ni mexicanos,
se “odiaron a muerte”, pues hubo significativos porcentajes en ambas
nacionalidades que congeniaron muy bien.
Otro aspecto es que
casi todos los soldados franceses tenían una opinión adversa de la iglesia,
pues, decían, los sacerdotes eran los que les ponían a los mexicanos en su
contra, desdeñando la conveniencia de establecer un imperio. A pesar de estar
en contra de la invasión, muchos militares franceses pensaban que, en efecto,
estarían mejor los mexicanos bajo un imperio y, sobre todo, más protegidos ante
los embates de los estadounidenses.
Hace una interesante
comparación entre los soldados franceses y los estadounidenses, pues éstos, veían
al mexicano de una manera despectiva, como un “indio” que tenía que ser
derrotado y conquistado, pues, estaban convencidos seriamente, que era su “tarea
divina” la de conquistar tierras vírgenes ociosas, “pues es pecado dejar sin
producir a tierras tan fértiles”. Por esa, digamos, “prepotencia divina”, fue
que casi extinguieron a las tribus nómadas, nativas de lo que se convirtió en Estados
Unidos, a las que llamaban, simplemente, “pieles rojas”, sin distinción de ningún
tipo en su origen étnico, vistos como simples salvajes a los que tenían que exterminar.
Eso muestra que los “salvajes” eran ellos.
Y por esa estúpida
justificación fue que nos robaron más de la mitad del territorio, como ya señalé
arriba.
Con los soldados
franceses, eso no sucedió, pues al ser más sensibles y preparados, pudieron comprender
por qué los mexicanos, sobre todo, los juaristas liberales, oponían férrea
resistencia a la Intervención y deseaban, cuanto antes, la retirada de Francia.
También menciona Meyer
que, en cierto modo, se dio una relación de mutuo beneficio, sobre todo, entre
los mexicanos que sí querían un imperio y odiaban a Juárez o los que pensaban
que estarían mejor. Eso, porque el país estaba en ruinas en varios aspectos.
Los franceses lo describían como muy descuidado, con malos caminos, campos sin
sembrar, ciudades en ruinas…
Claro, no podía
esperarse menos, pues no hacía mucho que México se había “independizado”. La
dominación española de 300 años, lo dejó endeudado, empobrecido, humillado. La
pérdida territorial ante Estados Unidos, también le dio otra dosis de lo mismo,
deprimiendo más el ánimo de los mexicanos de entonces. Por tal motivo, muchos
veían a los franceses como los posibles salvadores, quienes habrían podido
ayudarlos económica y políticamente.
Cuando ya se anunció la
retirada, esos grupos de mexicanos que los apoyaban, tanto con recursos, así como
militarmente, se sintieron decepcionados. Fue el momento en que todos los
mexicanos, o casi todos, exigieron que se fueran los franceses, que sólo
desgracias habían traído al país.
Y se fueron, dejando a
Maximiliano a su suerte, la que se decidió con su fusilamiento en el Cerro de
las Campanas, el 19 de junio de 1867. Todo mundo lo dejó solo. Para Napoleón
III, ya era una carga, que no podía seguirse sosteniendo.
Y los colaboracionistas
que ayudaron a los franceses, comenzaron a temer por sus vidas, sobre todo los
que lucharon al lado de los ellos.
Federico Gamboa
Iglesias (1864-1939) escribió un relato corto titulado “El Evangelista”, en el
que el personaje principal, Moisés, era hijo de un hacendado venido a menos,
que se une a los franceses para que su padre pudiera “recuperar sus pasadas
glorias”. Al final, tiene que ser disfrazado y sacado sigilosamente de la
hacienda, con tal de que no lo apresaran las fuerzas liberales y lo fusilaran.
Lo que nos lleva a
pensar que, finalmente, nunca habrá totales lealtades, ni patriotismo ciego.
Como puede verse en la cinta “La Huelga”, 1925, de Sergei Eisenstein, cuando a
un grupo de indigentes que vivían en barriles enterrados, les pagó la policía
para que boicotearan a una huelga de trabajadores, lo hicieron, sin importarles
que dichos trabajadores eran tan rusos como ellos, que además estaban
defendiendo, con su huelga, una causa noble, las de obreros contra patrones.
Así que el factor
económico puede determinar el actuar de casi cualquiera, comprar su voluntad.
No puede culparse, por
tanto, que los mexicanos pobres de entonces, dentro de su ignorancia, vieran
una alternativa en los franceses, para mejorar su vida.
Y quizá si ahora
ofreciera Estados Unidos mejorar la economía de México, ofrecer salarios mínimos
de mil dólares mensuales si se anexara, sin lugar a duda, la mayoría de
mexicanos lo aceptarían.
Puede concluirse, por
tanto, que la mejor “invasión” es aquélla del dinero.
En este sistema
capitalista salvaje, la promesa de súbito enriquecimiento, será la mejor de las
invasiones.
Contacto: studillac@hotmail.com