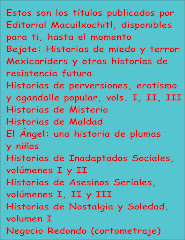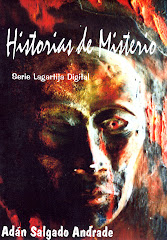Emergencia médica en Morelos
por Adán Salgado Andrade
Ya he descrito antes
los problemas que se enfrentan en este país cuando se tiene una emergencia
médica, el viacrucis que significa rogar
la atención a un servicio público de salud ineficiente, insuficiente,
deshumanizado que, justo cuando se emplea en situaciones urgentes, como en
algún accidente, muestra mucho más sus fallas, muchas inverosímiles, en verdad
(ver: http://adansalgadoandrade.blogspot.mx/2016/12/via-crucis-en-los-servicios-publicos-de.html).
Y algo que resulta
claro, es que debe contarse con solvencia económica, forzosamente, pues será la
diferencia en que se reciba o no la atención médica, a pesar de que, según la
legislación actual, es deber de todo hospital, sea público o privado, atender
una urgencia médica, aun cuando se sea o no derechohabiente o se tenga o no
solvencia económica (ver: http://www2.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Salud/35-1994/35-1994.pdf).
Eso les sucedió a
Ernesto y Leticia, originarios de la ciudad de México, maestros ambos, como
tuvieron a bien contarme.
Esa casa la adquirieron
conjuntando sus préstamos para vivienda del FOVISSSTE, como han hecho muchos
trabajadores del Estado, sobre todo, maestros, pues dada la carestía de
viviendas en la ciudad de México, optan por comprarlas en fraccionamientos
construidos en ,los estados aledaños a la ciudad de México (Puebla, Hidalgo,
Morelos, Edomex). Pero tales casas no solucionan el problema de dónde vivir,
pues por la lejanía y carestía de pasajes o combustibles y casetas, sólo se
usan los fines de semana, si bien les va, o en periodos de asueto, como
“puentes” o vacaciones. Es por ello que yo las llamo las “casas de fin de
semana”, pues es sólo al final de la semana laboral que, a veces, pueden
habitarse (ver: http://adansalgadoandrade.blogspot.mx/2009/02/creditos-gubernamentales-para-vivienda.html).
En dicha casa, en una
de las recámaras, Leticia estaba limpiando el espejo del tocador, subida ella
sobre éste, cuando, de repente, el mueble se venció – era un tocador mal hecho,
de aglomerado pegado –, y cayó. El pesado espejo se le vino encima y el marco
se precipitó sobre su pierna izquierda. El filo de ese marco fue suficientemente
cortante como para provocarle una herida de unos seis centímetros de largo y
unos tres de profundidad en el músculo, además de que le dañó en un ochenta por
ciento al tendón – eso lo supo después Leticia, ya en el hospital –, lo que
ameritó acudir de emergencia al hospital más cercano. Por fortuna, como no hubo
corte de venas o arterias, hubo poco sangrado, señala Leticia. “Yo estaba
espantadísima, sintiendo que me moriría, pero, lo bueno fue que no sangré. Y,
entonces, Ernesto me ayudó a caminar hasta el carro, todos nerviosos, sin saber
a dónde ir”. Preguntaron a los vigilantes del fraccionamiento por el hospital
más cercano y les dijeron que era el general de Cuautla, dándoles no muy
precisas indicaciones de cómo llegar. “Es más difícil, porque no conoces bien
la zona, además de que ya se hace mucho tráfico”, aclara Ernesto, explicando
que por el recién inaugurado parque acuático de la transnacional del ocio Six Flags, instalado allí gracias a la
corrupción estatal y federal, se hace más tráfico del que de por sí ya había.
Tras unos treinta
minutos de viaje y de volver a preguntar en dónde se hallaba el hospital
general de Cuautla y el área de urgencias, por fin, llegaron.
Hasta eso, dicen, que al
ver que Leticia no podía caminar, alguien, presto, les llevó una silla de
ruedas, con la cual fue posible que Ernesto la trasladara a la recepción.
Como siempre hacen,
esos burocráticos empleados les preguntaron si tenían “seguro popular”, a lo
que respondieron que no, pero que Leticia tenía ISSSTE y ya, de mala gana, les
respondieron que entonces “¿Por qué, no, la lleva allá?”. Ernesto les respondió
que no eran de allí, que eran de la capital, y que nadie les había sabido decir
en dónde estaba la clínica del ISSSTE – de todos modos, era un hospital lo que
se requería, no una clínica, pues no habrían tenido los medios necesarios para
realizar la operación que la lesión ameritó, como veremos. “Entonces les van a
cobrar, ¿eh?”, les advirtió el déspota empleado. Ernesto asintió, diciéndoles
que no importaba, que no iba a estar buscando la clínica sólo porque no les
cobraran, pues era urgente, ya, que se atendiera a su esposa.
Piensa Ernesto que,
probablemente, por haber sido admitidos como si fuera un hospital privado, se
les atendió, por fortuna, casi al momento.
Los dos están de
acuerdo en que el médico que los recibió fue muy amable y “hasta algo
bromista”. No sólo eso, sino que la forma en que revisó la herida, un tanto
brusca, pero efectiva, también logró infundirles confianza. “Sí, se ve que
sabía el doctor”, dice Ernesto, quien estuvo al tanto de la forma en que aquél
pidió guantes, lidocaína, desinfectante y cómo estuvo introduciendo sus dedos
en la profunda herida, a pesar de las muecas de dolor y reprimidos gritos de
Leticia. “Mira – le dijo, muy amable el doctor –, perdón que te lastime más,
pero necesito ver si sólo es el músculo y no te dañaste el tendón, pues está
muy profunda”.
Ya, luego, pidió que el
traumatólogo del hospital revisara también la herida. Ese doctor, de mirada
amable, de unos 65 años, también, sin miramientos, se puso unos guantes y
revisó más drásticamente la herida. Los dos llegaron al mismo diagnóstico, que
era necesario operar, no sólo para coser el músculo, sino que posiblemente el
tendón había sido dañado.
Ordenaron radiografías
urgentes y que se preparara el quirófano.
Mientras eso sucedía, una
enfermera le pidió a Ernesto que saliera del consultorio de emergencias y que
esperara afuera, en un área contigua. Pasada una media hora, lo llamaron para
que ayudara a Leticia a desvestirse y ponerse una desgastada bata. Eso lo
tuvieron que hacer en un sucio, reducido baño, en cuyo lavadero, alguien había
dejado una bolsa de suero, con la manguera de alimentación toda sanguinolenta.
“De verdad, patético”, dice Leticia. Así, como pudieron, Ernesto la ayudó a
desvestirse y a ponerle la bata. Luego, salieron y la ayudó a caminar hasta una
silla ubicada en un “pasillo de espera”, no sala
de espera. Allí, sentados en otras sillas, había mujeres y hombres,
esperando a ser atendidos, a saber cuándo.
“Eso te deprime, pues
ves las carencias del lugar, que esa pobre gente no sabe cuándo será atendida o
que te tengas que cambiar en un baño sucio, porque no hay dónde”, dice Leticia.
Y es típico de las
salas de urgencias de los hospitales públicos, que estén llenas de personas
esperando atención médica. Aunque ahora, supuestamente, se cuenta con un
protocolo en donde se señala qué es verdaderamente urgente y qué no, lo cierto
es que no se cumple y mucha gene tiene que esperar, aunque haya acudido por un
fuerte dolor o por algún accidente, pues no hay quien le atienda en ese
momento. Allí, mientras esperaba, Leticia escuchó que personas llegaban porque
las habían picados víboras, escorpiones, las habían herido con arma blanca, por
comas diabéticos y cosas así.
Y a pesar de la
emergencia, Leticia debió de esperar un par de horas para que la llevaran al
quirófano. “Llega un enfermero y me dice que me va a llevar y yo le digo que
sí, pero me pregunta que ‘¿¡cómo la llevo, señora!?’, volteando su cara, para
no verme, digo, porque sólo traes la bata y se te ve todo, ¿no?, y que le digo
que sólo me ayudara a subir. Ya sabes que, en esos casos, el pudor es lo de
menos”, cuenta Leticia, algo divertida con ese detalle.
A Ernesto, todavía lo
volvieron a llamar para que comprara acetona y que le despintara las uñas a su
esposa, pues no puede entrarse con nada de pintura, ni maquillaje, ni joyas a
una operación.
Y ya que lo hubo hecho,
le pidieron que esperara, como desde las cuatro y media de la tarde, en el área
de espera de la sala de emergencias. “Hacía mucho calor, así que preferí
quedarme en el patio que antecede a la sala de espera y que está un poco más
fresco”, dice.
También atestiguó la
cantidad de personas que llegaban, casi continuamente, a alguna urgencia.
Parejas con niños muy enfermos – “Una pareja llegó corriendo, el esposo
cargando a un niño que se veía inconsciente, gritando él por el médico, que era
urgente, y la mujer llorando”, señala Ernesto –, hombres o mujeres cojeando o
caminando muy lentamente, acompañados de sus familiares, hombres muy golpeados
de la cara, embarazadas con cara de profundo dolor y así. “Pero cuando va
anocheciendo, lo que ves son muchas ambulancias que transportan a atropellados
o accidentados o balaceados”, platica Ernesto, y de ello se enteraba porque los
camilleros indicaban qué le había pasado a quien recibía al paciente (más tarde,
una enfermera les contó que, en efecto, los fines de semana, sobre todo, es
cuando llegan muchos hombres que se envolvieron en pleitos y cosas así. “Es que
aquí son muy bravucones”, les dijo). También observó la prepotencia con que son
tratadas algunas personas por los guardias de la entrada (que son de una
empresa privada), pues a algunos no los dejaban entrar para ver la situación de
sus familiares. Les decían que ellos sólo “aplicaban las reglas”, por más que
suplicaban algunas personas que les permitieran pasar. Son los casos de
cotidiana deshumanización en los hospitales.
“Pero también ves cosas
amables, como el que llegaban grupos de cristianos a servir comida gratuita.
Eso nunca lo había visto yo en algún hospital, pero me parece que es un gesto
de solidaridad que muestra que todavía hay muestras de solidaridad”. Gracias a
eso, Ernesto no tuvo que salir a buscar comida durante la larga espera, la que
se alargó hasta la una y media de la mañana.
Leticia, por su parte,
cuenta lo que vivió, en ese tiempo, que fue, primero, una cirugía de dos horas.
Los doctores se portaron muy amables y hasta platicadores, durante la intervención.
Y gracias a ello, se enteró de que, por ejemplo, el traumatólogo había
estudiado en Inglaterra y Canadá y que si estaba allí, era por entrega, “porque
yo, ya me podría jubilar. ¿Tú crees que estoy aquí por el salario? No, es por
ayudar a la gente”. Ese fue otro gran gesto de que, como antes señalo, aún hay
personas solidarias, a pesar de la individualidad y el egoísmo tan
característicos de todas las actuales sociedades. “El anestesiólogo me revisó y
me dijo, con mucha seguridad, que me iba a poner una raquea para que se me
durmiera sólo la pierna izquierda – dice Leticia –, y yo, pues pensé, ¿será?,
y, sí, al poco rato se me durmió sólo la pierna izquierda, así que estuve sin
dolor durante toda la operación”. “Sí, de verdad que todos muy competentes”,
afirma.
Luego, ya la sacaron
del quirófano, con una férula que le abarcó toda la pierna, para inmovilizar la
rodilla entre tres y seis semanas. Eran las nueve de la noche y tuvo que
esperar hasta las once y media para que la llevaran a la cama en donde se
pasaría la velada. Eso fue en la sección de ginecología, pues la mayoría de las
pacientes que llegan allí es por parto. Eso indica las limitaciones de ese
hospital, que no tiene más secciones en donde las mujeres que lleguen por una
situación distinta al parto, puedan convalecer.
Para su fortuna, la
cama estaba en un cuarto individual. De ese detalle, sigue sosteniendo Ernesto,
que quizá era porque como iban a pagar como en hospital particular, no la iban
a poner en un cuarto en donde hubiera otras pacientes. Y también eso sirvió
para que Ernesto pudiera pasar la noche junto a su esposa, pues como era
sección sólo de mujeres, no habría podido quedarse. Eso se los dijo la
enfermera principal. “SI viene el policía y lo quiere sacar, le dice que yo lo
dejé quedarse, para que su esposa no esté sola y le ayude”, cuenta Ernesto que
indicó aquélla.
“Estuvo bien, porque le
ayudé mucho a Leticia, sobre todo con el cómodo”, sigue contando Ernesto. Pero
sí fue una noche terrible, sentado en una incómoda silla de plástico “de esas
de fondas baratas”, bromea, escuchando el llanto, casi continuo, de todos los
recién nacidos que estaban pasando sus primeros momentos en este sobrepoblado y
depredado planeta. “Pobres niños, yo pensaba mientras los escuchaba llorar, lo
que les espera”.
Así se la pasaron,
durmiendo intermitentemente los dos, Leticia, con el dolor que, al irse pasando
la anestesia, de pronto la comenzó a incomodar y Ernesto, yendo a ver a las
enfermeras, a ver si le podían incluir un analgésico en la sonda que le
alimentaba el suero.
“Y también allí ves las
carencias, pues el baño del cuarto, en un letrero, decía que no podía usarse
porque se había dañado con el temblor. O las paredes, descascaradas, con óxido,
por el acero que sobresale. Y los pisos en donde estaban las enfermeras,
gastados, sin mosaicos, el lugar en donde dejas el cómodo, sucio… de verdad,
eso hace todavía más deprimente tu estancia allí”, dice Ernesto, suspirando.
A las siete y media de
la mañana del domingo, subió un policía y lo sacó, diciéndole que si quería
seguir allí, debía de sacar un pase.
Ernesto se salió,
cansado, sin saber qué exactamente hacer y en dónde conseguir el pase.
“Yo ya estaba como
sonámbulo, en serio. Y mejor me esperé hasta que abrieran la oficina de trabajo
social, que era en donde me dijo uno de los vigilantes que me darían el pase”.
Y así se la pasó,
buscando también un baño público, pues los del hospital no tienen agua. Luego,
fue a comprar un vestido, para cuando Leticia saliera, pues los pantalones que
había estado usando a la hora del accidente, no le servirían.
Ese día, domingo, fue
más caótico. A Leticia le había dicho el traumatólogo que la daría de alta por
la mañana. Ernesto acudió a las nueve a preguntar a las trabajadoras sociales
sobre ella, pero le dijeron que aún no sabían nada. Ya les explicó que se había
pasado la noche con Leticia, hasta que lo sacó un policía, pero que el doctor
que la había operado, le había dicho que ese día sería dada de alta.
Las burocráticas
mujeres le dijeron que hasta las once subirían los doctores, para ver el estado
de Leticia y considerar si la darían de alta. Así que Ernesto tuvo que esperar
dos horas más.
Mientras tanto, Leticia
moría de hambre, pues desde las trece horas del día anterior, no había comido.
“Que entra una enfermera y que me pregunta que si no me habían llevado el
desayuno y que le contesto que no y pone cara de alarma, y le gritó a alguien
que me llevaran de desayunar”, dice, divertida. El desayuno no estuvo tan mal,
pues fue un vaso de jugo, frutas y huevos revueltos con jamón y unas tortillas.
“Me supo a gloria, no sé si porque tenía hambre o porque estaba deveras
sabroso”.
Ernesto volvió a ir a
las once con las trabajadoras sociales y le dijeron que aún no habían subido
los doctores, que regresara a las doce. Así lo hizo, cada vez más fastidiado y
agobiado, preocupado de cómo le estaría yendo a Leticia. Una de las
trabajadoras pareció compadecerse de él y le dijo a una de sus asistentes que
lo acompañara a ver a su esposa y que le sacara un pase para que pudiera estar con
ella, en tanto la dieran de alta.
Ya, de nuevo con
Leticia, preguntó a las enfermeras varias veces a qué horas acudiría el
traumatólogo para revisarla y darla de alta. “Y me decían que como había muchos
pacientes, no se daba abasto, pero yo les decía que desde la una de la tarde me
habían estado diciendo eso. Entonces, la jefa de las enfermeras, me dice que le
llamaría a una de las pasantes de traumatología, para que revisara a Leticia y
ver si ya la daban de alta. Yo le agradecí mucho y le dije que hasta era por su
bien, pues se veía que no había camas y hacía falta esa y ella asintió”, abunda
Ernesto.
Finalmente fue hasta
las cuatro y media que acudió la pasante, revisó los papeles y la dio de alta.
“Fue un alivio, pues otra noche más, no habríamos soportado”, dice Leticia,
sonriendo.
Sobre todo porque los
llantos de tanto recién nacido hacen muy difícil pasar una noche allí.
La misma enfermera que
les platicó sobre los ingresos de tanto bravucón en sábado, les comentó que en
un día cualquiera nacen de seis a ocho niños. “Lo menos es que nazca uno, pero
no hay día en que no nazcan”, dice, con resignación.
Y lo que empezaron a
temer fue cuánto pagarían. “Yo les hice la chillona, que estaba desempleado, y
que la única que trabajaba era Leticia y que ganaba cinco mil pesos mensuales.
Se quedaron atónitas y tan compadecidas, que me cobraron el mínimo, justo cinco
mil pesos. Pero eso, en un hospital privado, no habría salido en menos de
sesenta, setenta mil pesos”, platica Ernesto.
Sin embargo, muchas
veces, ni eso tiene la gente, por eso indico al principio de esta crónica, que
es necesario tener también cierta solvencia. “Por fortuna, había, muy
estratégicamente colocado, un cajero, que fue de donde saqué de mi tarjeta de débito el dinero”, sigue
platicando Ernesto.
El resto del relato fue
de cómo ayudó a Leticia a vestirse, a llevarla en silla de ruedas a la entrada,
en donde Ernesto había estacionado el auto, y a subirla. “Por cierto que no me
querían prestar la silla de ruedas, que porque luego se las roban. Tuve que
dejar mi credencial de elector, además de que me acompañaron unas enfermeras
para asegurarse de que la entregaría. Y es que me dijeron las enfermeras que sí
se las han robado”, aclara. Está tan descompuesta esta sociedad, que todo puede
suceder, hasta que se roben una silla de ruedas, pienso.
Luego, regresaron a su
casa, descansaron esa noche, y limpiaron “la escena del crimen”, como bromea
Ernesto, “bueno, yo, porque Leticia no podía pararse. Desde ese momento tuvo
que guardar reposo”.
Como ya señalé, le
dijeron que debía estar sin doblar la rodilla, de tres a seis semanas. “Yo,
mejor, voy a esperarme seis semanas”, dice Leticia.
Y, ya en la ciudad, ha
sido otro viacrucis, pues para sacar cita médica en la clínica del ISSSTE que le
corresponde, debe de acudir a las cuatro de la mañana, con tal de sacar la
ficha 25 o 26. “Si llegas a las seis, ya no alcanzas, pues sólo dan setenta”,
señala. Las incapacidades sólo se las dan por una semana y tiene que pedir a
Ernesto que las lleve a su centro de trabajo, una secundaria. Le dieron una
cita para el traumatólogo, luego de tres semanas. “Cuando entré, le expliqué
qué había sucedido, que el tendón estaba dañado y que me habían dicho que tenía
que esperarme de cinco a seis semanas. Le entregué la hoja del hospital en
donde decía eso. Se ve que ni la leyó y que me quita la férula y que me dice
que ya doblara la rodilla y yo ¡no la doblé, nada más me lastimó el músculo,
porque me hizo que subiera la pierna a la cama, pero no doblé la rodilla. Yo
creo que me ha de haber visto tan firme, que se puso a leer la hoja y ya que
dice ‘Ah, sí, hice mal mis cálculos, sí le vamos a dar otras dos semanas’, y
que me vuelve a poner la férula, pero muy mal, porque me lastimaba el tobillo.
Ya, cuando llegamos a casa, Ernesto me la colocó bien”.
Que ese “traumatólogo”,
sin haber leído el dictamen, casi haya provocado de nuevo la ruptura del tendón
por su errado “diagnóstico”, da cuenta de la negligencia médica con que se
conducen varios médicos de los servicios públicos de salud.
Ambos concuerdan en que
hubo cosas muy buenas, como la atención de los doctores y algunas enfermeras, y
otras muy malas, como las precarias instalaciones del hospital, el deterioro en
que se encuentran pisos, baños, paredes, la falta de áreas en donde se prepare
convenientemente a la gente que se va a operar y así.
Finalmente, la herida y
el tendón van sanando, aunque Leticia se aburre de tener que estar o sentada o
acostada.
“Por fortuna, no pasó a
mayores – dice Leticia –, pues el doctor nos explicó que si hubiera llegado a
la femoral, me hubiera desangrado en media hora… no te lo estaría platicando”.
Por fortuna, sí me pudo
platicar su dramática emergencia médica.