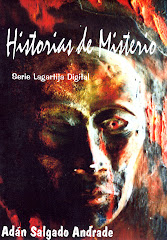De votaciones y pobreza
por Adán Salgado Andrade
Las pasadas elecciones (1º de julio, 2018), se estima, fueron de las
más caras en la historia reciente del país. Y, aunque plagadas de intentos de
fraude o de compra de votos, fueron, también, las más auténticas, pues el
hartazgo social logró echar a la basura priísta, espero, al desván de la
historia. Sin embargo, empaña el proceso el aislado caso de Puebla que, al
momento de escribir estas líneas, fue tan evidente el fraude perpetrado por el
delincuente Rafael Moreno Valle, con tal de imponer a su esposa, que quizá se anulen
y vuelvan a realizarse (ver: https://www.jornada.com.mx/2018/07/09/estados/034n1est).
Como dije, se estima que cada voto resultó carísimo, en algo así como
entre 455 y 490 pesos, considerando el presupuesto total de $28000 millones de
pesos y que sólo votaron alrededor del 70% de votantes inscritos en el padrón
electoral (ver: https://www.jornada.com.mx/2018/07/02/opinion/029o1eco).
Tantísimo dinero, bien pudo ser empleado para ayudar a lugares y
personas como las que en este día visito, en la comunidad llamada La Cuchilla,
perteneciente al municipio de Nopala, Hidalgo. Ya he escrito antes sobre la
precariedad que impera en sitos como Nopala, cuya localización geográfica –
zona semidesértica, con clima seco y caluroso casi todo el año, tierras pobres
y constantes sequías –, combinada con pobreza, extrema en muchos casos, lleva a
muy difíciles condiciones de vida para la gente que allí vive. Adicionalmente,
la dominación de mafias políticas y criminales y una corrupción sin límites,
mantienen sumida, en condiciones deplorables, a la mayoría de los lugareños,
quienes sobreviven de lo poco que pueden sembrar, de la crianza de vacas, gallinas,
borregos, marranos y del comercio (ver: http://adansalgadoandrade.blogspot.com/2017/07/una-manana-de-pulque.html).
La Cuchilla se encuentra a unos treinta minutos, caminando, de Nopala.
Es una aislada comunidad, a la que se accede por un camino de terracería que,
por estos días lluviosos, está lleno de enormes charcos, por los que hay que
cruzar con mucho cuidado, pues el auto en el que mi amigo y yo circulamos es
bajo, un Tsuru. Pocas son las casas que conforman a La Cuchilla, muy espaciadas
entre sí. En una de ellas, se vende pulque, bebida que, dice mi amigo, supone
que en unas dos generaciones, dejará de existir, pues no habrá quien quiera
dedicarse a raspar – como así se
denomina a la acción de obtener el aguamiel – los magueyes, además de que éstos
tardan siete años en proporcionar el preciado líquido, base del auténtico
pulque, el que no se adultera.
Estacionamos el auto a un lado de la cerca de piedra de la entrada,
cuya “puerta” es un armazón de troncos mal unidos con alambre, que en esos
momentos está “cerrada”. Mi amigo ni se preocupa en subir las ventanas del auto.
“Así lo dejo, no pasa nada, ni en Huichapan”, dice, jactancioso. Sorprendente
que tenga tanta confianza en este país, con una alta tasa delictiva, aunque
también es sorprendente, que aún haya sitios como este, en donde se pueda dejar
un auto abierto, incluso con el estéreo, sin que pase nada.
Libramos la “puerta” por un lado, caminando por sobre unas piedras. De
todos modos, no habríamos podido hacerlo por la entrada, pues un gran, lodoso
charco, lo habría impedido.
Y ya llegamos hasta la casa de quienes allí habitan. Antes, debemos de
cruzar un pequeño, pastoso terreno, en
donde unos quince borregos rumian mansamente. A un lado del terreno, hay una
especie de jagüey – así se le llama a un lugar en donde se almacena agua –,
medio lleno, en donde seguramente los borregos beben vital, aunque grisácea,
encharcada, agua.
La casa es una construcción bien hecha, de ladrillos, varillas y
concreto, edificada, probablemente, mediante el esfuerzo de varios años de
privaciones. Tiene un patio muy bien trazado y nivelado. Fuera de eso, la
ruralidad destaca, pues, además de los borregos, hay gallinas buscando qué
comer entre el rústico empedrado que rodea a la construcción. Piedras y
tabiques amontonados, esperando ser usados para construir alguna barda o
cimientos, trastes de peltre, una banca hecha con un tablón colocado sobre dos
viejas cubetas de plástico invertidas, un banco hecho de una sola pieza, de un
pedazo de tronco, un par de perros tomando la siesta – “¡Huy, ni me cuidan a
las borregas, malos que me salieron!”, se queja la dueña del lugar –, un
improvisado contenedor de plástico, para agua, en el que un pequeño chorro del
agua municipal con que cuentan, trata muy lenta y penosamente de llenarlo… en
fin, un ordenado desorden, tan típico
de sitios así, en los que la precariedad lleva a una forzada improvisación,
para “irla pasando”, mientras se concluye un corral, una pared, un piso… y así.
Hay un frondoso pino, a un lado de la casa, a cuya generosa sombra nos
acogemos, mientras tomamos nuestro pulque, recién hecho, dulzón, muy rico, servido
en jarros de barro de a litro, como se acostumbra beber en esos lugares.
Platicamos con doña Susana, quien vive allí, con su marido, el señor Pánfilo.
La pareja debe de andar en sus medianos sesentas, quizá menos, pero como las
personas del campo se acaban mucho, debido al extenuante trabajo físico,
enfermedades, mala alimentación, constante exposición al sol y otros
agravantes, siempre representan más edad. “No, mis borregas se van pa´l monte,
y tengo que ir a trailas, pero como me duelen mucho las rodillas, me cuesta mucho
trabajo”, responde, a mi pregunta de que si les basta a sus borregas con el
pasto cercano a la casa, en donde las vimos un momento antes. Es curioso el
comportamiento animal, pues reconocen en donde pertenecen, pero buscan pastar
en alejados sitios, sobre todo cuando el pasto es escaso. Nos corrige sobre
nuestra estimación inicial de que eran 15 borregos, además de que son borregas. “Tengo veintiún borregas”, nos
dice doña Susana. “Y me da mucho pendiente cuando se van, porque anda el
coyote… ya me mató a tres”, continúa, resignada. Lo que menciona, sobre los
coyotes, por desgracia, son las consecuencias de que hemos invadido hábitats de
animales silvestres, quienes, a falta de sus presas naturales, dan cuenta de
los animales de crianza, justo como las borregas de doña Susana. Y es algo
inevitable, que se vea como enemigas a ciertas especies, las que, incluso,
están en riesgo de extinción. En la India o en África, por ejemplo, se mata a
felinos o a reptiles que están desapareciendo, porque, famélicos, sin que
tengan presas naturales para comer, “depredan” a los animales domésticos,
incluso a uno que otro humano (ver: https://www.theguardian.com/world/2018/jun/17/woman-swallowed-giant-python-indonesia?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+main+NEW+H+categories&utm_term=278297&subid=21873428&CMP=EMCNEWEML6619I2).
Pero, en realidad, los depredadores somos los humanos, por arrebatarles
sus hábitats. Y así seguiremos, hasta que se hayan extinguido, por desgracia.
Dice doña Susana que una parte de lo que viven, lo constituye la venta
de sus borregos, los que son usados principalmente para hacer barbacoa, muy
consumida en la región. Pero como están muy flacos sus borregos, se los quieren
malbaratar. “Me los quieren pagar a cuarenta y ocho pesos el kilo en pie”,
dice, insuficiente, por todos los cuidados que les da, sobre todo, alimento
especial, cuando no llueve y no hay pasto que rumien. Así que si un borrego
pesa unos treinta kilos, le pagarán, cuando mucho, $1440 pesos. Pero, cuando no
queda de otra, los vende, con el agravante adicional de que luego no los pesan
bien y le quitan dos o tres kilos. Y ni modo de protestar, pues está a merced
de los acaparadores, quienes son los que imponen el precio. Dice que se la pasa
trabajando todo el día. “Pus hago el quehacer, la comida, le tengo que dar agua
a los becerros… ‘hora, el señor me trajo dos pollos, pa’ que los engorde y le
haga un mole… es harto trabajo, pero pos lo tengo que hacer”, dice, mientras
nos muestra a los pollos, aún jóvenes, que su esposo le llevó ese día. Es
bastante notorio el acostumbrado machismo que prevalece en estos lugares, en
donde la mujer, no sólo se encarga de las cuestiones domésticas, como lavar la
ropa, limpiar la casa, cocinar, planchar… sino que, además, debe de asumir
otras tareas, como doña Susana, quien debe de cuidar a todos los animales que
tienen. Y, sin chistar protesta alguna.
Don Pánfilo, su esposo, es quien proporciona otra parte de sus sustento
con las diez vacas que posee. Diariamente las ordeña. Antes, debe de
“pasearlas”, pues, de lo contrario, no dan leche al exprimir sus ubres.
“También las tengo que llevar pa´l monte, tempranito. Y cuando regreso, me
pongo a ordeñarlas”. Cuenta que obtiene de treinta y cinco a cuarenta litros
diarios, los que vende al que hace quesos, también acaparador. Le paga el litro
a $5.70 pesos, con lo que obtiene, cuando bien le va, o sea, si vende cuarenta
litros, 228 pesos diarios, unos tres salarios mínimos.
Eso me lleva a pensar la forma tan abusiva en que son explotadas las
personas del campo, que se dedican a esas extenuantes labores, pues basta
recordar que la leche la conseguimos en tiendas o supermercados en un promedio
de quince a veinte pesos el litro, dependiendo de la presentación. Es decir, la
compramos más de tres veces más cara que lo que le pagan a don Pánfilo los
queseros. Y otra vez señala el señor la cuestión de que “como son los únicos
que la compran, se las vende a ese precio”. Claro, se pensaría que por sus
rudimentarios métodos es a lo que debe de vender la leche, pues no es un gran ganadero
que tenga miles de vacas, quien puede obtener un precio de producción mucho más
bajo, y aún así, al vender miles de litros, su ganancia es muy buena, aunque le
paguen a $5.70 pesos el litro. Pero Don Pánfilo es un “pequeño productor” y se
debe de contentar con lo que le dé por litro el acaparador, sin protestar, aunque
pierda, pues se arriesga a que no le compre más su leche.
Mi amigo dice que, además, ese quesero, todo el suero sobrante que se
genera por la hechura del queso, lo vende, nada menos que a la empresa Nestlé,
la de las leches. “Seguido viene un tráiler y se lleva el suero… adivinar para
qué lo quiera esa empresa”, dice. Yo me atrevo a opinar que, seguramente, lo
usan para elaborar todos los sucedáneos de “leche” o fórmulas lácteas. Es
decir, con un desperdicio hacen varios de sus productos, engañando a la gente
con que son hechos de leche, pero en realidad son productos del suero sobrante
de hacer quesos, el cual, gracias a la química, puede transformarse en
“nutritivos alimentos”. Sería, pues, interesante indagar en qué procesos usa
Nestlé ese desperdicio.
El otro ingreso es la venta del pulque. Cuenta don Pánfilo que tres
veces al día raspa sus magueyes, para obtener el aguamiel. “Saco como diez
litros, diario”, dice. Su voz es apenas audible, reservada, algo desconfiada.
De hecho, más tarde, mi amigo me contó que no le venden a cualquiera. A
nosotros, nos vendieron porque, uno de sus clientes, es primo de mi amigo y éste,
ya había ido un par de veces antes. “Si no, ni madres que nos hubieran
vendido”, afirma, categórico. Tienen razón, pienso, pues ante tanta
inseguridad, sólo se puede confiar en los, digamos, conocidos o en los
“conocidos” de los conocidos.
Algo que me entristeció fue saber que, ante la falta de clientes
habituales en esta época del año, don Pánfilo tiene que tirar casi todo su
pulque y dejar sólo algo para que se le agregue el aguamiel y fermente. Explica
que, como está lloviendo, la gente no toma pulque, pues “no le da tanta sed,
como cuando hace calor”. Además, la lluvia hace que los magueyes den más aguamiel
y por eso, se produce más pulque. Mi amigo interviene: “¡Es que, pinche gente,
tiene esa costumbre de que, como no hace calor, no toman pulque!”. Es irónico,
pues en época de calor, cuando “sí tienen sed los pulqueros”, hay menos pulque
o no hay. Vaya encrucijada. Pero, bueno, algo del pulque es consumido por
quienes sí lo bebemos, aunque sea época de lluvias. De hecho, nos obsequia dos
litros, “pos, de que lo tire, mejor que ustedes se lo tomen”, nos dice. Y es
mucho trabajo, para lo poco que se cobra por litro, ocho pesos. Otra vez pienso
en cómo se inflan los precios en las pulquerías de la capital, además de que es
adulterado el pulque que venden, llegando a costar el litro treinta pesos o
más. Absurdamente especulativo.
Otro modesto ingreso que el matrimonio obtiene es de la venta de
artesanales resorteras que don Pánfilo elabora. Emplea el palo dulce, bandas
elásticas, cuero y cordones para amarrarlas. Le comento que, cuando era niño,
estaba muy familiarizado con ellas, pues en el pueblo de mi madre, Huautla,
también en Hidalgo, pero en la Huasteca, o sea, la parte más húmeda del estado,
era muy habitual su uso entre los muchachos, tanto para jugar al tiro al
blanco, quebrando botellas, o para matar pájaros. Don Pánfilo dice que también
la emplea para cazar pájaros o conejos, y que son para comer. “Los pájaros se
pelan bien, se limpian de tripas y todo y se fríen en manteca y quedan bien
ricos”, explica. A los conejos, les quitan la piel, los limpian de todo, los
lavan, los hierven y los cocinan en chile. “¡Quedan muy ricos!”, exclama. Así
que la habitual caza de pájaros o conejos con resorteras es parte de lo que
deben de hacer ellos para la diaria batalla por la sobrevivencia. Le pido que
me muestre sus resorteras y le compro una, que vale cuarenta pesos. Le pago con
un billete de cien pesos y le pido que conserve el cambio. Bueno, ya es otra
pequeña entrada para ese día, junto con los treinta y dos pesos que pagamos por
los cuatro litros de pulque.
Doña Susana platica que tuvo cuatro hijos, dos hombres y dos mujeres.
El mayor de los hijos, hace unos años se fue a Fresnillo, Zacatecas, y, de
repente, dejaron de saber de él. ¿Será uno de los miles de desaparecidos que se
dan cada año en este secuestrado país?, me pregunto. El otro hijo, se fue
también para allá, a trabajar y a ver si algún día encuentra a su hermano. Las
hijas viven cerca. Una es separada. Trabaja como educadora en un kínder. Es una
ventaja que tenga un trabajo estable. “Sus hijos ya son grandes. Uno ya va’entrar
a la universidad y la otra, acaba de salir de la secundaria”, dice.
Hablando sobre las bondades del pulque, de que es muy nutritivo y
medicinal, tanto doña Susana, como don Pánfilo, dicen que diario beben de dos a
tres vasos. Dicen que poco se enferman y realmente se ven “correosos y
fuertes”. En el campo, siendo pobres, viviendo aisladamente, está prohibido,
considero, enfermarse. Así ha sido, desde que recuerdo, pues cuando alguien
enfermaba de grave enfermedad en el pueblo de mi abuela, casi el único recurso
que quedaba, era llamar al doctor local, si lo había, para que diera su
diagnóstico, o esperar la pronta muerte del enfermo, pues poco había por hacer.
Doña Susana dice que ella no toma refresco, porque es malo. “Mi ex
yerno se murió de eso, se le secaron los riñones de tanto refresco que tomaba,
la Coca-Cola”. Y refiere que también un hermano de una cuñada de una de sus
hijas, se murió de lo mismo. Para tomarse en cuenta, pero, por desgracia, el
consumo de refrescos, especialmente de la envenenante Coca-Cola, sigue
creciendo, incluso, a pesar del impuesto especial que, supuestamente, estaba
destinado a “disminuir” su ingesta. Vaya estupidez.
La otra hija está casada con un jornalero. Es la que, justo en ese
momento va llegando y nos saluda. Va por dos litros de pulque. Por supuesto que
no los paga. Seguramente es con lo que la “ayudan” sus padres. Llena su botella
plástica, que luce la marca “Jarrito”, y se va, despidiéndose de nosotros. “Todos
los días viene por su pulquito, pa’ mi yerno. Pos no le va muy bien, pero qué
se le v’hacer”, dice doña Susana, repitiendo esa frase de resignación, tan
característica en el mexicano sumiso. Consecuencia de lo que yo llamo herencia colonial maldita.
Y toco el inevitable tema de las elecciones. Le pregunto que si fueron
a votar, y me dice que sí. Tuvieron que hacerlo hasta Nopala, como dije,
distante unos treinta minutos, caminando, de su casa. Le pregunto que si no hay
transporte y me dice que sí, que es una combi, “pero pasa cada dos horas y nos
cobra quince pesos”. Dice que los lunes de tianguis, que es cuando trata de
surtirse de lo necesario, pues no puede darse el lujo de salir todos los días a
comprar algo a la tienda – que, de todos modos, no hay ninguna cercana –, el
taxi de regreso le cobra cincuenta pesos, por un trecho que no debe de ser de
más de tres kilómetros. “¡Pero, pos qué le hacemos”, dice otra vez, repitiendo
la, ya aludida, frase de resignada aceptación.
Es muy caro el transporte en casi todo el país, especialmente para la
gente que vive en sitios aislados. A pesar de eso, hicieron el esfuerzo de ir a
votar. Dice que llegaron a las nueve de la mañana, pero que había mucha gente,
así que tardaron buen rato en votar. Pero allí estuvieron. No me atreví a
preguntarle por quién voto, pero, según me platicó mi amigo, Morena, el partido
de López Obrador, arrasó en todos esos lugares. “Al menos, de la presidencia,
gano Morena, porque en lo de las senadurías y las diputaciones, volvió a ganar
el PRI”, me platicó. “Yo les dije a varios que el que votara otra vez por
el PRI, era porque no quería a México”. Mi amigo, a pesar de que hace algunos
años tuvo una seria reyerta laboral con López Obrador, cuando fue jefe de
gobierno, dice que está contento de que haya ganado aquél, pues “ya mandó a la
chingada, al tercer lugar, a los pinches priístas rateros, delincuentes”, me confió.
Quizá doña Susana, así como su esposo y varios habitantes de La
Cuchilla, hayan votado, por hartazgo, en contra de la mafia priista, como
hicimos millones de mexicanos.
Y ojalá el victorioso López Obrador haga realidad lo que prometió. De
otro modo, será una terrible decepción para los mexicanos pobres, como doña
Susana y don Pánfilo, quienes votaron por él, esperanzados en que su
precariedad se alivie en algo.
De no ser así, quizá habrá sido más eficaz el haber empleado los $28000
millones de pesos que costó la elección más cara del país, en repartirlos entre
los pobres. Cada uno habría tenido unos 490 pesos. Para doña Amalia, habrían
servido para pagar casi diez taxis los lunes, día del tianguis.
Contacto: studillac@hotmail.com