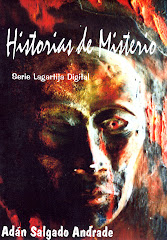Conversando con una septuagenaria trabajadora
doméstica
por Adán Salgado Andrade
Doña Inocencia tiene 77
años. Es baja de estatura, pero seguramente los años la han empequeñecido más,
sobre todo porque camina inclinada y eso le ha deformado la espalda, como a
toda la gente que acostumbra andar así. El encuentro con ella es en una fiesta
familiar. La hija de la señora con quien ella trabaja, festeja su cumpleaños.
Platicamos un rato y me
dice que ella empezó como trabajadora doméstica a los cinco años. “Sí, es que,
mire, antes, los papás de uno, tenían muchos hijos, y mis papás tuvieron
catorce hijos, pero, así, como las gallinas, nada más los dejaban ir, porque no
tenían para mantenernos. Entonces, pues yo me vine con una hermana más grande,
que ya trabajaba aquí, en la colonia del Valle. Sí, tenía cinco años y a’i
andaba, lavando trastes subida en una silla, porque no alcanzaba el fregadero,
pero así los lavaba”, dice doña Inocencia, entre risillas.
Su historia me recuerda
muchas otras, de personas de provincia que se venían “pa’ la capital”, mujeres,
sobre todo, a colonias clasemedieras, como la Roma, la del Valle o la Condesa,
a trabajar de trabajadoras domésticas
– por fortuna, ya está muy erradicada la muy despectiva palabra sirvienta, que denotaba hasta una
condición de esclavitud, que, por desgracia, en muchas ocasiones, sí lo era –,
pues era la única manera de seguir adelante, no sólo para ellas, sino hasta
para su familia.
Le pregunto que de
dónde es. “Mire, yo soy de Toluca, de más allá, de un pueblo que se llama San
Felipe del Progreso… bueno, soy de San Juan Jalpa, pero pertenece al municipio
de San Felipe. En ese entonces, no había luz, ni agua, ni nada. Para bañarnos,
era cada ocho días, sí, íbamos caminando como media hora hasta unos manantiales…
el agua era cristalina, muy limpia, y allí nos estábamos bañando… y ya nos
regresábamos, todas limpias, pero nos empolvábamos por el regreso”, dice,
también entre risillas. “Sólo así se podía uno bañar, porque, como le digo, no
había agua, ni luz… de noche todo se ponía bien obscuro, sí, no se podía ni
caminar, de tan obscuro que estaba”, agrega. Hago un cálculo mental, y eso que
me cuenta debe de haber sido por allí de los 1940’s, cuando gran parte del país
se componía de zonas rurales que carecían de todos esos servicios, en donde la
gente, a duras penas sobrevivía. Y por eso tenían que emigrar al Distrito Federal
o a los Estados Unidos.
Dice que en esos
tiempos, ni carretera había. “Para venir, caminábamos hasta la estación del
tren, más de dos horas, y ya lo tomábamos. Dicen que venía de Pátzcuaro y nos
subíamos y era bien bonito viajar en tren, pero era rete tardado, sí, ya le
digo, y llegábamos a Buena Vista. Ya, después, cuando hubo autobús, llegábamos a
Canal del Norte, y de allí, nos íbamos a donde estuviéramos trabajando”. Sí, en
esos tiempos aún no se habían agrupado las centrales camioneras, porque no era
necesario, pues la ciudad era más vivible, razono.
Así que, desde los
cinco años, doña Inocencia se la ha pasado trabajando, limpiando casas, cocinando,
zurciendo ropa (dice que llevó un curso de corte y confección), haciendo
compañía a sus moradores, viendo como esta ciudad ha crecido y crecido.
Le pregunto cuál es el
recuerdo más feliz que tiene de todo lo que ha vivido. Se toma un momento para
pensarlo y me dice “Pues… yo creo que es que en todos lados en donde he estado,
me han ayudado mucho, sí, siempre me trataron muy bien y, gracias a toda esa
ayuda, fue que mis hijos y yo salimos adelante. Yo le he pedido mucho a Dios,
siempre, que me ayude y fíjese que sí. Es como con la señora Marina, con la que
trabajo ahorita, gracias a ella fue que mi hija estudió para enfermería y es
enfermera, trabaja en el Hospital Infantil. Mi hijo, no estudió, nunca fue
bueno para el estudio, pero él trabaja con un arquitecto y no le va mal”,
responde, con una expresión de serenidad en su apacible rostro.
Le pregunto sobre su
esposo y me dice que él falleció hace 18 años. “Se llamaba Lucio, él trabajaba
para Teléfonos de México, metiendo los cables para las líneas. Nos conocimos
cuando yo tenía 32 años. Me llevaba 14 años y luego me decía que cuando me veía
pasar, decía ‘Esta chaparrita, no se me escapa’, y yo le decía ‘Ay, con este
señor tan feo, ni a la esquina’, pero, pues allí estuvo, terco. Yo trabajaba
con un matrimonio y luego, como tenían una casa en el Popo, me iba con ellos.
¡Y hasta allá me seguía! Y yo le decía que iba a entrar a misa, ¡pues entraba a
misa conmigo! Entonces, le dije ‘¿Usted me va llevar al altar?’, y que me dice
que sí, que se casaría conmigo… y pues nos casamos. Que vienen mis papás y de
él, nada más su mamá vivía, y nos casamos”, dice doña Inocencia, su rostro
iluminado, quizá por los revividos recuerdos.
Tuvieron dos hijos, una
hija, la mayor y un hijo. Y dice que, afortunadamente, los dos están bien.
Y estuvieron juntos
hasta que la muerte los separó. “Mi esposo se murió por un cáncer de próstata,
que ya se le había regado. Lo llevé al hospital, él tenía IMSS, pero ya, cuando
lo interné, me dijeron que no había nada qué hacer. Me lo entregaron un viernes
y el sábado se murió. Fíjese que cuando estaba en la cama, se quedaba viendo a
la pared y me decía que allí había unas personas, y yo le decía que no había
nadie, que se calmara. Y ya, que le pongo la mano en la frente y cerró los ojos
y… se murió. Así fue”, dice, suspirando.
Al parecer, ella fue su
única esposa, a pesar de que él ya tenía 46 años cuando se casó con ella. Raro,
pues en esos tiempos, la mayoría de los hombres, a esa edad, ya habían tenido,
al menos una relación anterior y, claro, hijos.
Le pregunto si tiene
nietos y me dice que dos, uno de cada hijo. Le pregunto si no quisieron tener
más y me dice que no pudieron. “Mi hija, es muy obesa y por eso sólo pudo tener
uno. Y mi nuera, cuando la revisaron a los ocho meses, le vieron que el bebé
venía con miomas de la matriz, así que tenían que sacarlo antes, porque lo
estaban apretando. Pero nació bien sanito, sí, no le pasó nada. Es que, fíjese,
que yo le recé mucho a la Virgen de la Encarnación y, gracias a Dios, mis dos
nietos salieron bien. El de mi hija, tiene once años, y el de mi hijo, quince,
pero están muy bien”, responde.
Le pregunto sobre sus
hermanos y me dice que ya sólo quedan nueve de los catorce que fueron. “Mi
hermana más grande, bueno, no es la mayor, es la que queda, porque, la mayor, ahorita
tendría como noventa años, vive en el pueblo y tiene 83 años. Ella tuvo catorce
hijos, como mi mamá, y todavía, cuando voy a verla, para dejarle unos centavos,
echa tortillas en el comal, no le gustan las tortillas de tortillería, por eso
lo hace y le da mucho gusto verme”. De sus otros hermanos, dice que viven en
distintas partes de la ciudad. Ella vive en Coacalco, en una casa de interés
social que compró su esposo. Su hija vive cerca de donde doña Inocencia tiene
su casa, así que la frecuenta mucho. Y su hijo vive en Nicolás Romero, muy
lejos de Coacalco. Cuando va a verlo, dice que se hace como tres horas. A pesar
de su edad, doña Inocencia se traslada en Metro, peseros, camiones, además de
que camina mucho. “Sí, camino mucho, pero es porque mis rodillas todavía me
sirven, gracias a Dios. Es que, como mi casa está de bajada, pues se me fueron
desgastando, por el esfuerzo de bajar. Y hace doce años, ya ni podía caminar,
pero fui con un médico militar, que me inyectó un lubricante y, gracias a Dios,
me funcionó, porque, si no, ya estuviera en silla de ruedas”, exclama. Y agrega
que, de repente, va a ver al doctor, para que le inyecte ese “milagroso
lubricante”. Qué bueno que no haya sido un charlatán ese médico militar, como
muchos otros que sólo estafan a la gente, con tratamientos costosos, que, al
final, ni sirven.
Como señalé antes, la
mujer con quien doña Inocencia, digamos, “trabaja” actualmente, la señora
Marina, no es precisamente un trabajo, sino hace más como de dama de compañía
para que doña Marina no esté sola. “Yo llego con ella los viernes y me estoy
allí hasta el domingo. Y el lunes, me voy para mi casa. Ya llevo con ella
¡cuarenta años!, sí, vi chiquitos a sus hijos. Y, también, cuando su hijo el
menor, ya grande, que estaba casado con su primera esposa y se divorció, se fue
a vivir con su mamá, yo le cuidé a su hijo, el
nieto de doña Marina… ¡así que yo los he visto crecer!”.
Doña Marina misma es un
dechado de energía, pues a sus 85 años, la señora, que fue enfermera de
profesión, sigue estando muy activa. Viaja constantemente a Estados Unidos y a
España (en este país, trabajó mucho tiempo su hijo) y a muchas partes del país.
Acaba de estudiar un doctorado y acude a la Universidad de la Tercera Edad a
tomar varios cursos.
Quizá esa energía es la
que ha contagiado a doña Inocencia, quien fue al examen profesional del
Doctorado de doña Marina. “Mire, yo, aunque leo muy poco y escribo muy poco…
vaya, no tengo mucha educación, me gustó como doña Marina se expresó tan bien y
cuando acabó, no dejaban de aplaudirle… sí, muy bonito su examen”.
Dice que, más que
trabajadora doméstica, ahora ya es más dama de compañía. “Sí, nos hacemos
compañía. Le hago el quehacer cada quince días, es muy chica la casa, le dicen
que parece casa de muñecas. Y nos vamos a comer a un restaurante que queda
cerca o, si no, yo le hago de comer, que un caldo, que pescado, que una
ensalada… cosas sanas, porque ya no podemos comer cualquier cosa a nuestra
edad”, concluye.
Sí, cuando vemos a
personas como doña Inocencia, que a sus 77 años todavía cruza la ciudad para
seguir trabajando, es un gran ejemplo que motiva a seguir desafiando a todo lo
que venga. Y a esperar que, a su edad, también estemos aún de buen ver.
Contacto: studillac@hotmail.com