Apertura total del agro mexicano al TLC estadounidense...
o de cómo se sigue matando al campo en México.
Por Adán Salgado Andrade
El ilegítimo gobierno panista que administra, más que gobernar, a México, ha decidido continuar con los originales términos del Tratado de Libre Comercio (TLC), suscrito con EU y Canadá hace más de 10 años, entre los cuales se contempla la total e indiscriminada apertura de los productos agrícolas estadounidenses, los que ya, de por sí, han invadido el mercado nacional, con frutas, legumbres y cereales de todo tipo y en distintas presentaciones (sí, tanto en forma natural, como ya procesados). No sólo eso, sino que varios de ellos son genéticamente modificados, sin que a la fecha se conozcan con exactitud los daños a la salud que esa situación provocará en poco o en mucho tiempo (por lo pronto, se han reportado ciertas alergias y problemas intestinales en personas sensibles). Así pues, por un lado, se ha generado una desigual competencia agrícola (no se puede competir con campesinos estadounidenses que en promedio reciben un subsidio anual de 25000 dólares, con los mexicanos, que, en promedio reciben 700 dólares, en promedio, sí, pero no todos son ayudados por el gobierno, sobre todo aquéllos quienes, por tierras de labranza, poseen yermos terrenos semidesérticos) y, por otro, se permite la entrada sin restricciones de productos de dudosa calidad, además, como mencioné, de que son genéticamente modificados. Por ejemplo, una buena parte del maíz que se importa ya de EU es el producido por Monsanto, el llamado terminator, el que, supuestamente, da un mayor rendimiento por hectárea sembrada, pero esa empresa no dice que se requiere de una mayor cantidad de agua y fertilizantes. Pero además a ese maíz se le ha apodado así debido a que, por protección de la patente – como si a la naturaleza el hombre, en su absurda soberbia, la pudiera inventar – creada por tal empresa, ésta le agregó a la modificación genética un herbicida, para evitar que las semillas sembradas germinen y crezca una nueva mazorca de ellas, así que adivinar qué daños al organismo de animales y humanos que consumen tal maíz ya esté ocasionando tal modificación, junto con el herbicida.
Y si ya los problemas mencionados son por sí mismos graves, el tiro de gracia lo constituye el grave hecho de que para el 2008 absolutamente todos los productos agrícolas estadounidenses serán liberados, es decir, se permitirá su libre entrada sin restricciones, ni impuestos de ningún tipo. Eso incluye, por desgracia, al maíz y al frijol, productos originarios de México, que son los más sembrados por nuestros campesinos. El precio de garantía que actualmente se ofrece para el maíz, digamos, de unos 3500 pesos en promedio, no alcanza a compensar en la mayoría de los casos los costos de producción, sobre todo de los campesinos más pobres, quienes tienen siempre que vender un “animalito” o algo para que puedan sembrar. La famosa ayuda de Procampo es de 450 pesos por hectárea, lo que no alcanza ni para el alquiler del tractor para arar (eso puede cobrar por día un tractor y no alcanza a terminar una hectárea en una jornada, sobre todo cuando la tierra está muy seca y apretada). Por esa razón muchos campesinos prefieren no sembrar ya y alquilan sus tierras o las dan a “medias”, es decir, que permiten la siembra de algo en ellas y se quedan con la mitad de lo cosechado. La pasada crisis maicera, que elevó el precio del kilogramo de tortilla a los $8.50 pesos que en promedio cuesta actualmente, se debió en buena parte a esa desincentivación entre los campesinos, quienes no ven ya al campo ya no se diga como negocio, sino ni siquiera como una manera legítima de obtener un ingreso que les permita vivir adecuadamente.
Por tanto, el hecho de que se vaya a permitir la entrada indiscriminada de maíz y frijol estadounidenses, los cuales costarán, claro, mucho menos que los producidos en México, agravará aún más los graves problemas de falta de producción agrícola, déficit de alimentos (año con año aumentan nuestras importaciones alimentarias, sobre todo de los EU, incrementándose así la riesgosa dependencia que implica el comer de lo que ese país produce, el cual, por meras razones de dominación política, puede condicionar la venta de alimentos a cambio de que México lo apoye, supongamos, en el bloqueo contra Cuba) y empeorará las de por sí malas condiciones de vida de la mayoría de los campesinos mexicanos, muchos de los cuales, a falta de oportunidades, elegirán la opción de emigrar hacia los Estados Unidos (véase, pues, cómo la imposición estadounidense de un tratado comercial tan desequilibrado está ocasionando también el exilio masivo de mexicanos a su territorio, problema del que tanto se quejan los congresistas de ese país). Y cínicamente varios de nuestros políticos han afirmado que si resulta más barato importar maíz a que producirlo, pues bienvenido todo el maíz importado, declaración que evidencia la total falta de visión y profunda ignorancia de los declarantes, pues, como ya señalé, un país no puede considerarse desarrollado ni soberano si antes no es autosuficiente en sus necesidades alimentarias. Pero, claro, aquí se le da más importancia a ensamblar autos o dvd’s que a producir alimentos.
Para constatar cuan grave es la situación del campo en México, basta con visitar alguna localidad agrícola y se verá que no es exageración los problemas que ya se están padeciendo desde hace años, como consecuencia del descuido en que se ha mantenido esa actividad, una de las consideradas primarias.
Con mi acompañante, decidimos acudir a Tenancingo, un municipio del estado de México, famoso, entre otras cosas, porque hace años era un centro floricultor muy importante, además de que se siembran otros productos, como legumbres (chayote, calabaza, jitomate, lechuga, rábanos...), frutas (manzanas, peras, naranjas, limones...), leguminosas (frijol, maíz, salvado, soya, habas...), pero que ahora ya padece fuertemente los problemas que analizamos arriba.
Para llegar a ese sitio se debe de tomar la carretera hacia Toluca y de allí dirigirse hacia Ixtapan de la Sal. Los últimos treinta minutos de camino lo constituyen cerradas curvas que pueden marear a quien no esté acostumbrado a esos sinuosos recorridos. Desde la carretera son visibles las capas plásticas de los invernaderos de plantas florales.
Un letrero, casi a la entrada del pueblo, indica “59500 habitantes”, aunque ha de tener más de diez años de estar allí, así que quizá sean muchos más.
Después del último tramo de carretera, éste, una pronunciada bajada, aparece una glorieta, a un lado de la cual se encuentran, casi juntas, dos agencias de autos, en donde caros vehículos esperan a prósperos compradores. Luego, un amplio bulevar, con un camellón de frondosos árboles, recibe al viajero. Es una muestra del aparente progreso y riqueza de la región.
Fundado hacia 1650, Tenancingo se caracterizó por ser, principalmente, productor de flores, llegando a proveer, en sus buenos tiempos, hasta el ochenta por ciento de las consumidas en el país... claro, antes de que se realizara la importación masiva de flores de Colombia o de Europa. Y, por supuesto, antes de la entrada en vigor del llamado “capítulo agropecuario” del TLC, después del cual se agravaron aún más los problemas que ya estaban padeciendo los floricultores tenancinguenses, debido a que hace unos seis años empezaron a entrar al país aquéllas flores importadas.
Descendemos del autobús “Tres Estrellas del Centro”, que abordamos dos horas y media antes, desde la ciudad de México. Luego, caminamos por la avenida de “Los Insurgentes”, cuya densidad comercial, o sea, el número de comercios existentes por calles, debe ser altísima, pues prácticamente está llena de todo tipo de establecimientos mercantiles desde tortillerías, pasando por ferreterías, plomerías, tiendas de pinturas, farmacias, panaderías, supermercados... hasta locales de Internet, todo un cuadro comercial, indicativo de la necesidad de sus propietarios de establecerse en un giro diferente, competitivo, además de que sea demandado. De todos modos, esos intentos se pierden pues podemos contar, por ejemplo, hasta cinco farmacias en el transcurso de dos cuadras o tres ferreterías en una sola, y así.
“Pues es que aquí es lo único que se puede hacer”, nos dice don Carlos, el encargado de una tienda de pinturas. “Pero últimamente no nos va tan bien, porque, aquí, todos dependemos de los floreros, y si a ellos les va bien, a nosotros, también, pero de seis años para acá, a ellos les ha ido remal, joven”, comenta, esperanzado de que las cosas mejoren.
No parece que la situación mejorará pronto. Don Chucho Martínez, dueño de una ferretería, nos dice: “Fíjese, ahora con eso de que se van a llevar el mercado de las flores para la Marquesa, la verdad, quién sabe cómo nos vaya a ir”. Así es, existe el proyecto de trasladar la venta de las flores del otrora próspero mercado de Tenancingo a la Marquesa, algo bastante apoyado por el actual gobernador, el señor Enrique Peña Nieto. De ser así, Tenancingo perdería el lugar tan estratégico que ocupa como surtidor de flores. Sólo hay que ver los cientos de camionetas, haciendo fila, que llegan a cargar gladiolas, claveles, rosas, nube... sobre todo en las fechas festivas, como el 10 de mayo, las “clausuras escolares” de agosto, el 2 de noviembre...
Aunque algunos floricultores tienen la esperanza de que el mercado no desaparezca. “Pos es que, como aquí vienen muchos de Morelos a surtirse, pos no creo que se lo lleven todo pa’allá”, interviene un floricultor que está comprando alambre de púas. Ciertamente el traslado sólo seguiría contribuyendo a la concentración de la producción y la economía hacia los grandes centros urbanos, como lo es la ciudad de México, muy cercana a la Marquesa. Equivocadas estrategias de desarrollo, pienso, porque, entonces, se siguen relegando las zonas rurales y, con ello, la posibilidad de ampliar los horizontes laborales fuera de las megaciudades.
“Es que ya no quieren que Tenancingo sea tan importante”, continúa don Chucho platicándonos. “Fíjese que ya hasta la Coca se fue a Tenango”. Así es, la embotelladora de esa transnacional refresquera, decidió trasladarse a otro poblado, Tenango, ubicado a media hora de Tenancingo. La razón es que, dice don Jesús, la compañía no pagaba la renta del local donde laboraba. No creo que haya sido por bajas ventas, como se tratan de justificar, sino que es, generalmente, la arbitraria forma de actuar de muchos de esos consorcios transnacionales, quienes se aprovechan de las grandes facilidades que se les dan en poblaciones pequeñas con tal de que creen fuentes de trabajo.
Trescientos obreros dejaron de laborar. “¡Imagínese, adónde van a ir a trabajar esas gentes!”. Sí, por lo que se ve, hay muy poco trabajo en Tenancingo, la “zona urbana” del lugar, por decirlo así. Ese mismo problema se suscitaría de trasladarse el mercado de la flor, el cual da trabajo a unas 500 personas.
“También la estación de policía se la van a llevar a Villa Guerrero”, agrega don Jesús. “Dicen que es una venganza, de cuando Alfredo del Mazo era gobernador”. Según esta versión, en aquel entonces, un hijo de del Mazo, quien andaba conduciendo en estado de ebriedad, chocó en su vehículo. Se cuidó de decir quién era, así que los policías que lo detuvieron, le dieron trato común, como cualquier infractor. Cumplió la sentencia y pagó los cargos. Sin embargo, por ese accidente, el joven del Mazo se acarreó otros problemas de riñas, hasta que, se cuenta, lo mataron, justamente en Tenancingo. Resulta un tanto increíble la versión. Pero, de ser así, sería evidencia de la impunidad con que actúan los grupos políticos en este país. Más bien, pienso, es el resultado de tantos acuerdos binacionales, trinacionales, internacionales, fondomonetaristas... tomados por nuestros gobernadores, sin consultar nunca al pueblo.
“Uy, pero váyase al campo... allá está peor que aquí”, advierte don Chucho. Al “campo”, le llaman a los barrios y poblados que, propiamente, viven de cultivar las tierras.
Le agradecemos la entrevista y nos aventuramos a ir allá. Comemos algo. Después, tomamos un taxi colectivo, el cual indica en un letrero pegado al parabrisas, como destino, “Tepoxtepec”. El pasaje “mínimo” es de ¡cinco pesos!, por un recorrido que no lleva más de 15 minutos, de unos seis kilómetros. Vaya si es caro el pasaje, tomando en cuenta que la zona es considerada, salarialmente, como baja, así que el salario mínimo es inferior al de la ciudad de México en unos tres pesos, pero en ésta, el pasaje mínimo es, actualmente, de $2.50 pesos, en recorridos de cinco kilómetros y, de cuando mucho, cuatro pesos, en recorridos mayores a doce kilómetros.
Por el camino, pasamos frente a una extensa propiedad, bardeada con muros blancos de unos tres metros y medio de altura, rematados con ribete tipo “pecho de paloma”. Preguntamos al conductor de quién es. “Se llama Los alcatraces. Pos dicen que era de López Portillo, pero que, luego, se la vendió a Chespirito, el del Chavo del Ocho”. Así es, después averiguamos que el controvertido ex-presidente, quien estuvo dispuesto a defender “el peso como perro”, hace años compró, casi regalados, varios terrenos ejidales, con la promesa de llevar grandes proyectos de desarrollo al lugar. Pero nunca fue así, y quienes le vendieron, sólo perdieron sus tierras a cambio de unos cuantos pesos, quedando peor que antes. “Han de ser como unas cincuenta hectáreas”, dice el chofer, quien cuenta que hace tiempo trabajó allí, de peón. “Pero pos eso nos sacamos, por majes”, dice, con tono de resignado conformismo, “por andar creyéndonos todo lo que nos prometen”.
Llegamos al final del pavimento. “Hasta aquí llego”. Por más que insistimos de que nos lleve más allá, como nos indicó don Chucho, el taxista se rehúsa, diciendo que el camino está muy feo, por las lluvias, y “se m’enloda el carro”.
Resignados, tomamos nuestros maletines y seguimos a pie, buscando la casa del señor Juan García, campesino, amigo de don Chucho.
Caminamos más de dos kilómetros por una terracería, llena de charcos lodosos. A veces no se pueden evitar, ni “bordeando” el camino. Ni modo, no nos queda más que enlodarnos, como los pocos caminantes con quienes nos cruzamos y que nos miran con recelo y desconfianza, algunos contestando nuestros saludos y otros, no. De un lado del camino, se ven algunos verdes campos, de riego, en los cuales se siembra flor. Del otro lado, bordea el cerro, “pelón”, ya sin árboles, pues estando tan caro el gas, mucha gente sigue cortando leña para su cocina, además de la costumbre de sembrar hasta en los cerros. No sólo está deforestado, sino erosionado, quedando en varios puntos la roca viva.
Por fin, hallamos una casa. Está hecha de tabiques grises, “pelones”, y techada con láminas de asbesto. Es una de las mejores, comparadas con otras dos que se ven más allá, construidas todavía de adobe. Preguntamos por el señor Juan García. “Allá abajito vive”, nos indica una mujer de unos sesenta años, quien se esmera en lavar un montón de ropa con dos cubetas de agua que tiene al lado del lavadero. Agradecemos la información y nos dirigimos “abajito”...
El “abajito”, todavía nos llevó como un kilómetro. Llegamos, “gracias a Dios”, al hogar de don Juan, un hombre como de cincuenta y cinco años, mediana estatura, delgado, cojo de una pierna, producto de un accidente. “Es que cuando trabajaba en el rancho de López Portillo, me caí y se me quebró la pierna, pero en el hospital no me la atendieron bien”, nos cuenta, más tarde, ya en confianza, habiéndose eliminado la hostilidad inicial, pues le dijimos que íbamos de parte de don Chucho. Entendemos por qué la renuencia del campesino a platicar con extraños. Probablemente sea su condición histórica de constante marginación y de que la clase gobernante sólo se sirva del hombre del campo, cuando a sus intereses políticos así convenga. “Sí, muy buen amigo don Chucho... seguido me anda emprestando dinero, cuando no tenemos ni pa’ comer”. Y eso, por lo que nos cuenta, es frecuente. Trabaja en la flor, dice, pero por su pierna, pocos floreros le dan trabajo, porque es muy “lento”, pretextan. Padre de cinco hijos, “dos muchachos y tres mujercitas”, don Juan se las ve duras para sobrevivir. Por fortuna, dos hijas ya se “le casaron”, pero otra “nomás fracasó”, dice, y vive en su casa, junto con su hijo de meses. Doña Ángela, la esposa de don Juan, nos ofrece un vaso de “Coca”. Curioso, me parece, que a pesar de las penurias económicas, consuman refresco. Consecuencia de la imposición de transnacionales hábitos alimenticios, considero. Don Juan cuenta que su hijo mayor, de 26 años, anda en Estados Unidos, de ilegal. “Ya con ésta, son tres las veces que se ha ido m’hijo, pero siempre llega igual de jodido... casi todo se lo gasta allá con viejas”. Dice que con el poco dinero que se ha traído, habían comprado un par de bueyes y una yunta, para trabajarla arando los campos y sacar más dinero. Pero uno de los animales se enfermó y se murió. Su hijo, mejor vendió todo y otra vez se quedaron sin nada con qué ayudarse. “Yo le digo que ya ni había d’irse... pa’ qué. Mejor que le busque aquí”. Y es que cada “ida” a los Estados Unidos, le sale al muchacho, de su pasaje a la frontera y el pago del “pollero”, en unos $18,000 pesos, los cuales ha conseguido prestados cada vez y que, por sus irregulares y cortas estancias, ni siquiera ha recuperado. “¡Uh, ‘horita debe como veinte mil pesos de la última vez que se fue!”, dice don Juan. Por lo menos, su hijo ha logrado regresar. En Tenancingo hay una funeraria que ofrece sus servicios de “traslado de cadáveres desde los Estados Unidos”, refiriéndose, por supuesto, a aquellos paisanos que mueren por allá, es decir, son algo muy común los decesos. Sin embargo, a pesar de esos inconvenientes, para muchos, como el hijo de don Juan, irse “pal’otro lado” es la única alternativa en un medio en donde hay poco trabajo – mal remunerado, además – en las labores agrícolas, las únicas que muchos, dada su baja preparación, están en posibilidades de desempeñar.
¿Y en qué puede trabajar aquí?, preguntamos. “Pos con los floreros”, responde, con cierta inseguridad. Pero reconoce que últimamente tampoco hay mucho trabajo cultivando las flores. “Pos si no, le digo que mejor se vaya pa’ México, a trabajar de albañil”. De todos modos, cada que se va a EU, les “encarga” a su mujer, una muchacha de 18 años, y a sus dos hijos, de tres y un año. Ella ya está “esperando” otra vez. “Nomás nos va pior”, suspira don Juan, resignado. Dice que los floreros pagan cien pesos por día, trabajando desde las ocho de la mañana, hasta las cinco de la tarde, pero “sin comida”. Los trabajadores deben pagarse sus alimentos o llevar “lonche”. Quien quiera trabajar, sólo debe esperar las camionetas que a diario recorren el campo en busca de peones. Preguntamos si no posee tierras propias. Tiene como media hectárea, dice, pero desde hace tres años ya no la siembra, porque no tiene dinero, ni marranos, ni caballos qué vender, para poder hacerlo. “Pero, pos luego, es pior, porque sale uno perdiendo en la sembrada”. Así es, de alguna forma, el campesino subsidia al sector alimenticio. Por ejemplo, sembrar el equivalente a una tonelada de maíz, al campesino pobre, como don Juan, le sale entre cinco y seis mil pesos. Y lo más que le ofrecen los maseros es $3500 pesos, o sea, habría una pérdida de $1500 a $2500 pesos que el hombre del campo debe de absorber. Por eso, dice don Juan, cada que siembran, se hacen más pobres. Mejor, entonces, tratan de hacer algo con su maíz. Cuando lo sembraban, Doña Ángela vendía “gorditas” y tortillas los domingos, que ella hacía, pues “así se le sacaba más al maicito”. Pero, aparte de que ya no tiene dinero para sembrar, lo que agravó la situación es que hace cuatro años, mediante un supuesto “programa gubernamental”, a todos los campesinos de por allí, les fueron a ofrecer un maíz que, aseguraron quienes lo promovieron, les iba a rendir mucho más que el criollo. Supuestos ingenieros e ingenieras agrónomos hicieron la labor. Resultó que les vendieron maíz transgénico, de la transnacional Monsanto (y eso que está prohibido aún sembrar ese tipo de maíz aquí), como podemos ver de uno de los costales que don Juan guarda desde entonces, para que no “me hagan maje otra vez”. Les aseguraron que les iba a rendir el triple del maíz criollo que acostumbraban cultivar. Por supuesto que no fue así, pues el maíz transgénico, para que realmente rinda, requiere de demasiados agroquímicos, mucho más agua y técnicas agroindustriales que sólo los granjeros ricos de Estados Unidos, por ejemplo, son capaces de realizar – sobre todo, como ya dije, gracias al subsidio de aproximadamente $25000 dólares que recibe cada uno al año –, no los pobres campesinos mexicanos, muchos de los cuales solamente tienen tierras de temporal. Les “subsidiaron” los costales de 40 kilogramos, que, según, costaban 600 pesos y se los dieron en 170 pesos, más barato, incluso, que el maíz criollo, que costaba 400 pesos. Todos “se alocaron”, dice don Juan, y le entraron a sembrar maíz transgénico, evidentemente, sin saber que eso era lo que iban a cultivar. El desastroso resultado para sus mermadas economías es que dicho maíz no rindió lo prometido. En algunos casos, la cosecha fue menor que con el criollo y, para mayor desgracia, cuando al año siguiente quisieron sembrar las semillas que, como siempre hacen, guardaron, éstas apenas si llegaron a crecer diez centímetros y, después, “extrañamente”, se murieron. Claro, porque tampoco les dijeron que esas eran las ya mencionadas semillas terminator, a las que Monsanto, como dije, agrega un herbicida que, al momento de germinar y crecer aquéllas, las mata. Por eso don Juan ya no pudo sembrar, como muchos, porque ni maíz propio tuvo para hacerlo, y eso de estar comprándolo, pues hubiera salido mucho más caro, porque, eso sí, a ellos, les compran barato, pero les venden caro. ¿Y no se quejaron o protestaron? Don Juan se encoge de hombros: “Pos no, pa’ qué, si ya nos habían fregado”
¿Bueno, y Procampo?, le preguntamos. “¡Uy... esos nomás nos dan como 450 pesos por hectárea. Con eso, ni pa’ la arada!”, replica, algo molesto. Hace un año alquiló su media hectárea a los floreros, pero nomás se la “echaron a perder”, porque emplean agroquímicos, como herbicidas o insecticidas muy tóxicos, que contaminan y degradan el humus cultivable. Don Juan ha tratado de remediar el daño, dejando crecer hierba silvestre que corta y deja podrir, para ver si sus tierras “se componen”. Como él, muchos campesinos, incapaces ya de sembrar sus tierras, las alquilan a los floreros, quienes las dañan con tantas sustancias empleadas para lograr saludables flores. Además, esos agroquímicos se van al subsuelo, contaminando los mantos acuíferos, de donde se surte de agua potable todo el municipio de Tenancingo, incluidos los poblados aledaños. Habrá que ver las consecuencias futuras a la salud de los habitantes del lugar en unos años. Don Juan nos invita a comer, pero agradecemos su gesto, pretextando que ya lo hicimos, en vista de que dos bocas más resultarían onerosas para las muchas que ya, de por sí, don Juan debe mantener. Nos da el nombre de otro de sus vecinos, Pedro, para que sigamos platicando con él sobre los problemas que a diario se enfrentan en el empobrecido campo.
Pedro vive unos 300 metros más adelante. Su vivienda consta de dos “habitaciones”, confeccionadas de delgadas paredes de adobe, tejas de cartón y “ventanas” hechas de lo que ellos llaman “papel boing”, que viene siendo el material sobrante de las empresas que hacen los envases de leche “ultrapasteurizada” u otros de tetrapack, como puede leerse de las “ventanas” de la casa de Pedro, publicitando leche “Lala”.
Le decimos que nos recomienda don Juan y, muy animoso, nos invita a pasar. De unos 28 años, parece que está algo tomado. De ahí su aparente efusividad al recibirnos y platicar con nosotros. Lucha, su esposa, lo excusa. “Nomás que lo van a disculpar, es que tomó”.
Algo que no nos sorprende, pues el índice de alcoholismo entre los jóvenes del estado, según cifras oficiales, es del 65 %. De hecho, por el camino, pasamos frente a una “tienda” en donde, aparte de escasas viandas, como sopas instantáneas y jabón, se venden cervezas. Varios hombres, muchos jóvenes entre 16 y 25 años, bastante alcoholizados, se nos quedaron viendo, con la mirada perdida, ofreciéndonos “un trago”.
Pedro nos platica que lleva sin trabajar toda la semana. “¡Nomás me la he pasado chupando!”, dice, aparentemente sin ningún remordimiento. Pedro y Lucha tienen ocho hijos, la mayor una niña de once años, Leticia, y el menor, otra niña, que no cumple aún el año. Ya no pudieron tener más porque, cuenta Lucha, en el último parto, los doctores del hospital municipal de Tenancingo, le ligaron las trompas, “a la fuerza”, pues le dijeron que ya tenía muchos hijos. Dice que Pedro se enojó mucho, ¡porque él sí quería seguir teniendo “más chamacos”! ¿Y ella?, preguntamos. “Pos yo sí lloré, la mera verda’, porque pos cómo está eso de que ya yo no pueda tener hijos, si es pa’ lo que una está”, declara, media triste. Es decir, tener hijos es, para casi todas las mujeres del campo, su máxima meta, al parecer, y, en muchos casos, alcanzable, aunque no sepan, exactamente, cómo los van a mantener o a educar, como es el caso de Lucha. Sólo dos de sus hijos van a la escuela, que en realidad es un internado, en donde los alimentan, les dan uniforme y $180 pesos mensuales para “gastos familiares”, gracias a los cuales logra sobrevivir toda la familia cuando Pedro está sin trabajar, lo cual, según Lucha, es casi siempre. “Pos éste siempre está borracho”. El piso de su vivienda es de tierra. Sus hijos se acercan, curiosos de ver a dos extraños. Se ve que llevan días sin bañarse, lo cual se nota por sus caras, costrosas de mugre pegada, sus manos resecas por el polvo aferrado a la piel marrón, por lo percudida. Leticia, la más grande, no mide arriba de un metro veinte centímetros y así, los otros siete, no tienen la estatura promedio de un niño de su edad en condiciones de nutrición normales. Su única diversión es jugar entre ellos, en medio de la tierra y el poco pasto que rodea su casa. Hace poco, a Pedro le regalaron una televisión de blanco y negro, que en esa parte sintonizaba únicamente el canal dos. La veían a diario, durante más de ocho horas, hasta que un día “tronó” y como Pedro no ha tenido para arreglarla, pues a sus hijos no les quedó más remedio que volver a sus antiguos juegos. Les preguntamos qué es lo que más les gustaba de la televisión. “Los anuncios de comida”, dice Leticia, ansiosa, con cara de hambre. Ya nos imaginamos el daño psicológico tan tremendo provocado por la publicidad de, digamos, “ricas hamburguesas”, en esos niños que, cuando bien les va, comen frijoles y tortillas y, cuando no, se la pasan a pura agua.
Para colmo, Pedro se cayó hace poco de su bicicleta y se rompió una costilla. Fue al Hospital General de Tenancingo, en donde, cuenta, después de tenerlo dos horas sentado, quejándose, lo revisaron, pero no pudieron sacarle una radiografía porque el aparato de rayos X no servía. Nada más lo “palparon” y luego lo vendaron. Ni el dolor le quitaron, porque, sorprendentemente, el hospital ¡no tenía ni una sola jeringa desechable disponible para inyectarle un calmante! Le recetaron medicina, la cual, por supuesto, los pacientes deben de comprar, si tienen dinero, en farmacias cuyos precios son bastante más altos que en la ciudad de México. Pedro, por supuesto, no tuvo. Sólo pudo comprarse unas aspirinas, para medio calmarse. Y aún así, con tan mala atención, nos platicaba más tarde el director del hospital, quien pidió no ser identificado, que dentro de poco, a la gente la van a obligar a sacar una tarjeta de control, sin la cual, no serán atendidos en el hospital, pues, supuestamente, con eso se va a garantizar que la institución dé atención sólo a los más “pobres”, que son quienes tendrán derecho a dicha tarjeta. Nos parece, más bien, otro pretexto para, lo menos posible, proporcionar un servicio ya, de por sí, malo. O, de acuerdo a la moda privatizadora, para que hasta los servicios de salud estén en manos de particulares.
Lo peor, se queja Pedro, es que lo están “friegue y friegue” con lo de las cuotas para la fiesta del pueblo, “si ni pa’ tragar tenemos, señor”.
Así es, la fiesta del pueblo, un factor de control histórico, heredado de la tremenda influencia católica durante la colonia. Ella es el leif motiv, la razón de ser de los pobladores y, como tal, todos, absolutamente todos, vivan o no en el lugar, deben de cooperar, tanto económicamente, como en las faenas requeridas para “limpiar” la iglesia del pueblo. Pedro dice que el año pasado ellos fueron a cortar cuatro grandes árboles que “afeaban la parroquia”, además de pintar, colocar bancas nuevas, remozar... todo, a cargo de las cuotas obligatorias que los pobladores deben sufragar, tengan o no dinero. Y pobre del que no dé, porque es denunciado públicamente, equiparando “su mal proceder”, casi, casi, con un enemigo de la patria, bueno, del pueblo, considerado como la patria. Cada año se forma un comité encargado de las llamadas “festividades religiosas del pueblo”. Las personas nombradas, muchas en contra de su voluntad, deben de cumplir cabalmente con sus obligaciones, consistentes en establecer las cuotas, con las que se sufragarán los gastos, reunir el dinero, organizar las compras de flores, de comida, organizar el baile – esto, algo muy importante, pues, para muchos, es la única distracción posible que tienen durante el año –, pagarle a los conjuntos musicales contratados, cobrar las entradas... por eso, casi todos se rehúsan a ser “mayordomos”, o sea, las personas que se echan a cuestas esas impuestas responsabilidades. Como dijimos, pobre del que no cumpla, porque los del pueblo, aparte de condenarlo casi como hereje, no lo tomarán en cuenta en los casos de, por ejemplo, dotación de servicios o las mejoras que llega a haber en el lugar. Bueno, eso si las hay, porque pareciera que lo único realmente importante es que el pueblo tenga su fiesta, nada más. Otras cosas, como contar con agua potable, con drenaje, la regularización de los títulos de propiedad, la formación de cooperativas, la recolección de basura... nada puede sobrepasar en importancia a la fiesta del “Santo Patrono”. Incluso, las cabeceras municipales prestan mucho apoyo para las celebraciones, pero no para otras cosas. Así que si hay mejoras, pues qué bueno. Las que llegan a haber, algunas veces, corren por cuenta del municipio, y eso cuando son campañas preelectorales, para que el presidente municipal en turno se congracie a la gente y se vuelva a elegir al candidato de su partido. Pero fuera de eso, existe una notable apatía entre los habitantes de un poblado para organizarse entre ellos y buscar sus propias formas de mejorar su situación. De todos modos, aún cuando el barrio en donde viva el comité organizador de las fiestas se le prometa algo a cambio de sus esfuerzos durante las festividades, al final, ya cuando éstas concluyen, los delegados del lugar se olvidan de sus promesas. “Pos a nosotros, cuando nos tocó ser mayordomos, nos prometieron el agua pa’ nuestro barrio”, comenta Pedro, “pero ya cuando terminamos, nomás se hicieron patos, y es la hora que no nos han metido el agua pa’acá”. Eso fue hace tres años. El delegado que les prometió darles agua, ya ni está, y el nuevo se excusa con que eso no le tocó a él y que no puede responsabilizarse. Pedro, como todas las familias que están en esa parte, debe de ir hasta una toma de agua, distante unos 300 metros, para conseguir el agua, y eso cuando ésta sale de la llave.
Pero, fuera de esos problemas, el día de la celebración debe efectuarse “como Dios manda”. Así, los cohetes, los castillos – que van desde los 50 hasta los 100 mil pesos, según estén de elaborados – hacen su aparición, provocando la alegría de chicos y grandes, quienes, con una especie de alegrada tristeza, reflejada en sus rostros, los contemplan, que ya cuando se acaben, siempre queda la esperanza de que el próximo año “otra vez habrá fiesta del santito”. Al pueblo, circo... pero no pan.
A Lucha todavía se le aprecia un moretón, amarillento, en sus últimas etapas, alrededor del ojo izquierdo. “Me disculpan que no les de mucho la cara, pero me da retiharta vergüenza que me vean así”, dice, imaginándose que ya nos dimos cuenta. Dice que fue la última golpiza que le dio Pedro, hace como un mes. Lo quiso abandonar y, con una tía, acudió al DIF local para acusarlo, pero, sorpresivamente para Lucha, ¡un empleado la “regañó”!, diciéndole que su obligación era estar con su esposo y que seguramente ella se había ganado los golpes y que “a lo mejor” ella misma se los había hecho. Pedro ni se inmuta ante la revelación y se hace el disimulado. No cabe duda que el sistema de dominación patriarcal (machista, pues) se reproduce en todos los ámbitos y niveles del poder y de la sociedad. Después, reviso las estadísticas, en las cuales se indica que siete de cada diez mujeres son maltratadas físicamente por sus cónyuges. La actitud de Pedro encaja perfectamente con la del marido que busca cualquier pretexto para desquitar contra su mujer las frustraciones provocadas por una vida caracterizada por la constante pobreza y la mala vida. Por eso, aparte de tener muchos hijos, el ejercicio de la violencia cotidiana es, pienso, una enraizada forma de atenuar los efectos de una mísera existencia.
Agradecemos la entrevista a Pedro y a Lucha, quienes no nos dejaron ir sin que les aceptáramos un vaso de “coca”, servida en desgastados vasos plásticos…
De ahí, caminamos otros tres kilómetros, hasta llegar a San Simonito, otro pueblo que tampoco se considera “campo”, muy pequeño, de no más de mil habitantes. Preguntamos en dónde vive el ingeniero Raymundo Bobadilla. Alguien nos indica una vieja casa de adobe. Vamos allá y volvemos a preguntar si está el ingeniero. Un hombre de unos 35 años nos recibe. También le decimos que nos recomienda don Chucho, con lo que cambia su inicial actitud hostil. Nos platica que estudió agronomía en Chapingo, y que recibió mención honorífica, la cual luce dentro de un polvoriento cuadro colgado de la descascarada pared de adobe. “Pues un ingeniero me ofreció que fuera su ayudante, pero no quise”, dice, afectando cierto orgullo. Comenta que ahorita no está trabajando, pero a veces lo hace como peón. “No me apura el dinero. Prefiero eso a andar chambeando en una oficina o de maestro”, declara, aunque, pienso, podría estar trabajando en el campo, ayudándole a sus paisanos a sembrar mejor, con tantos conocimientos que debe tener. “No, aquí está redifícil para entrar a trabajar al gobierno. Le piden a uno mordidas y no sé qué tanto, Mejor me la sigo así”. Una mujer anciana, “chiquita”, entra. “Ya está la comida, Ray”, le dice. “Mi mamá – nos presenta –... ¿no gustan un taco?”, nos ofrece. Sólo le aceptamos un vaso de “coca”, para acompañarlo. Todo el tiempo de la comida (consistente en una aguada sopa de pasta, quelites cocidos y frijoles), su mamá, con bastante trabajo, trae los platos y las tortillas, “recién hechas”, pues a su hijo “no le gustan recalentadas”, afirma. Raymundo ni se inmuta de los claros esfuerzos de su madre por darle de comer. Dice que todos los jueves, la señora se va al tianguis de Tenancingo a vender quelites que junta en el campo. “Yo digo que mientras tengamos para tortillas y frijol, le digo a mi jefa que no se preocupe”. Claro, considero, con una madre que le dé de comer y se gane algo de dinero, para qué preocuparse.
Finalmente, nos despedimos también, en vista de que pronto obscurecerá. Nos dirigimos a la base de taxis.
Ya de regreso a México, reflexiono si no será que, también, la gente del campo esté afectada de una inconsciente indolencia, lamentable herencia colonial, que contribuye a agravar su situación de pobreza y opresión. Quizá sí, pero aunado todo ello, desde luego, a un opresivo, neoliberal, represor sistema político, que más se preocupa de administrar eficientemente a los mexicanos, que de gobernarlos. Contacto: studillac@hotmail.com
Este es mi blog en donde publicaré todos mis análisis económicos, políticos y sociales que no se han publicado o han desaparecido ya de la red. Espero que el material que aquí publique sea de su interés y les sea de utilidad. Atentamente: Adán Salgado Andrade
Títulos publicados hasta el momento

¡Buena audiolectura para ti!
Historias de asesinos seriales vol. II

¡Basado en hechos reales!


HISTORIAS DE ASESINOS SERIALES VOL I


EL ANGEL: UNA HISTORIA DE PLUMAS Y NIÑOS

NEGOCIO REDONDO: ORIGINAL CORTOMETRAJE

BEJOTE: HISTORIAS DE MIEDO Y TERROR

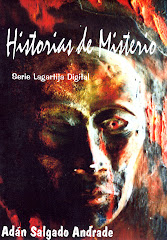
HISTORIAS DE MISTERIO

HISTORIAS DE MALDAD

HISTORIAS DE PERVERSIONES, EROTISMO Y AGANDALLE POPULAR, VOLS. I Y II

MEXICARIDERS Y OTRAS HISTORIAS DE RESISTENCIA FUTURA
DISFRUTA DE ESTAS ORIGINALES Y DIFERENTES HISTORIAS

Archivo
-
►
2025
(75)
- ► septiembre (5)
-
►
2024
(100)
- ► septiembre (9)
-
►
2023
(163)
- ► septiembre (13)
-
►
2022
(194)
- ► septiembre (26)
-
►
2021
(120)
- ► septiembre (11)
-
►
2020
(113)
- ► septiembre (14)
-
►
2019
(51)
- ► septiembre (7)
-
►
2018
(33)
- ► septiembre (3)
-
►
2017
(21)
- ► septiembre (3)
-
►
2016
(17)
- ► septiembre (2)
-
►
2015
(16)
- ► septiembre (2)
-
►
2012
(15)
- ► septiembre (1)
-
►
2009
(11)
- ► septiembre (1)
-
►
2008
(15)
- ► septiembre (1)
Datos personales
- Adán Salgado Andrade
- Soy mexicano, profesor de la UNAM, y a través de mis análisis, deseo contribuir en algo a los cambios económicos y sociales que urgentemente necesitamos, mujeres y hombres, si deseamos seguir viviendo en este planeta varias décadas más.

Seguidores
.



